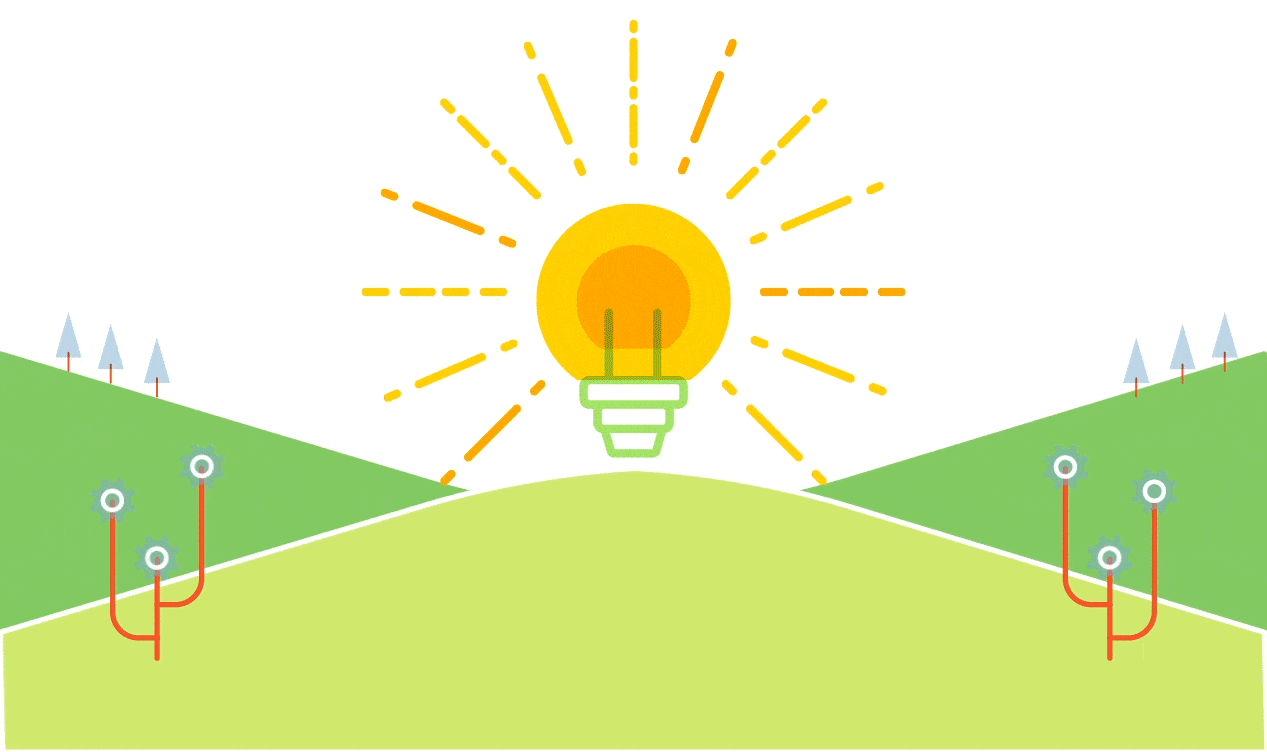*Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018
Es frecuente escuchar que “la energía que menos contamina es la que no se consume”. Se trata de una afirmación totalmente cierta y sin embargo, la “energía que no se consume” es también la que menos bienestar produce porque no nos calienta en invierno, no conserva nuestros alimentos refrigerados, no ilumina nuestros hogares y tampoco ayuda a fabricar o a transportar los productos que consumimos. De ahí que consumir energía sea esencial para nuestras vidas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conciliar el reto ambiental con el consumo energético? A diferencia de lo que ocurría hace tan solo diez años, actualmente las grandes instalaciones de generación de electricidad que utilizan el sol y el viento (ambas fuentes de energía renovable) son económicamente rentables y no necesitan subvenciones. En poco tiempo esto va a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático sin que eso suponga un gran coste para los consumidores. No obstante, los precios actuales y las previsiones de evolución tecnológica reflejan que la estrategia menos onerosa para reducir las emisiones de CO2 no pasa, por ejemplo, por invertir en aislamiento térmico de edificios (que es enormemente caro) sino por eliminar las barreras a la penetración de las energías fotovoltaica y eólica en la economía. Para ello es necesario incrementar el peso de estas energías renovables en la generación eléctrica y, al mismo tiempo, aumentar el peso de la electricidad en el consumo de energía final. Electrificar la economía requiere que las personas y las empresas sustituyan su actual consumo de energías fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por el de electricidad. Por ejemplo, se puede empezar por apostar por el coche eléctrico o por los sistemas aerotérmicos para cubrir las necesidades de calor y frío en el hogar o, en el caso de las empresas, sustituir las calderas de gas natural por unas eléctricas. Sin embargo, mientras existan penalizaciones al consumo de electricidad y subvenciones al consumo de energías fósiles va a ser difícil que consumidores y empresas sean activos en el proceso de electrificación.
Mientras existan penalizaciones a la electricidad será difícil que los consumidores participen en el proceso
Porque, en efecto, el consumo de energías fósiles está subvencionado en nuestro país. No a través de ayudas explícitas —prohibidas por la UE— sino porque no se les cargan todos los costes que ocasiona su consumo. Por ejemplo, el consumo de cualquier forma de energía, ya sea electricidad o combustibles fósiles, obliga a invertir en renovables en un cierto porcentaje. Pero los consumidores de gas natural y de derivados del petróleo no financian los sobrecostes de las inversiones en renovables que su consumo induce, sino que el 90% de los sobrecostes de estas tecnologías los pagan los consumidores de electricidad. De igual manera ocurre con los sobrecostes de la cogeneración, que deberían imputarse a todos los consumidores de energía final. Sin embargo, a día de hoy se cobran únicamente a los consumidores de electricidad. Por otra parte, el uso de electricidad también está penalizado porque los peajes eléctricos incluyen los sobrecostes del suministro en los territorios no peninsulares y las anualidades de los pagos de déficits tarifarios incurridos en el pasado por el incremento en el coste de los apoyos a las energías renovables. Todo esto penaliza el consumo de electricidad y fomenta el uso continuado de los combustibles fósiles a pesar de sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay tres actuaciones que son clave para luchar, con éxito, contra el cambio climático. En primer lugar, es necesario facilitar la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que pueden producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente no son necesarias subvenciones porque sus costes las hacen ya competitivas). En segundo lugar, es preciso fomentar —o al menos no obstaculizar— la electrificación de la economía, lo que requiere que se diseñen las tarifas eléctricas de forma que se ponga fin a la penalización a su consumo. En este aspecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ya trabajando en una reforma del diseño tarifario que refleje los costes de suministro. En tercer lugar, hay que acabar con las subvenciones al consumo de energía contaminante, lo que implica que hay que llevar a cabo una reforma fiscal medioambiental.
Con una reforma fiscal y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía podría alcanzar el objetivo de electrificación del 27%
Asimismo, la necesidad de una reforma fiscal, como la propuesta por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018, se puede apreciar en el hecho de que simplemente con esa reforma y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía española podría alcanzar el mismo objetivo de electrificación (27%) previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Todo ello, sin gastar ni un solo euro de dinero público; en contraste con el PNIEC, que plantea decenas de intervenciones, con un gasto de 236.000 M€ en diez años. Sin embargo, el Plan Nacional solo dedica un pequeño párrafo a la reforma fiscal. Y dicho párrafo no perfila los principios en los que se va a basar la reforma, sino que se limita a indicar que será el Ministerio de Hacienda quien la liderará —a pesar de que los problemas ambientales no son, precisamente, una prioridad del Ministerio de Hacienda—, y no el Ministerio para la Transición Ecológica. La buena noticia es que el PNIEC enviado a la Comisión Europea es solo un borrador. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y sentar las bases para una verdadera reforma fiscal que demuestre que su preocupación por el cambio climático no es un mero eslogan.