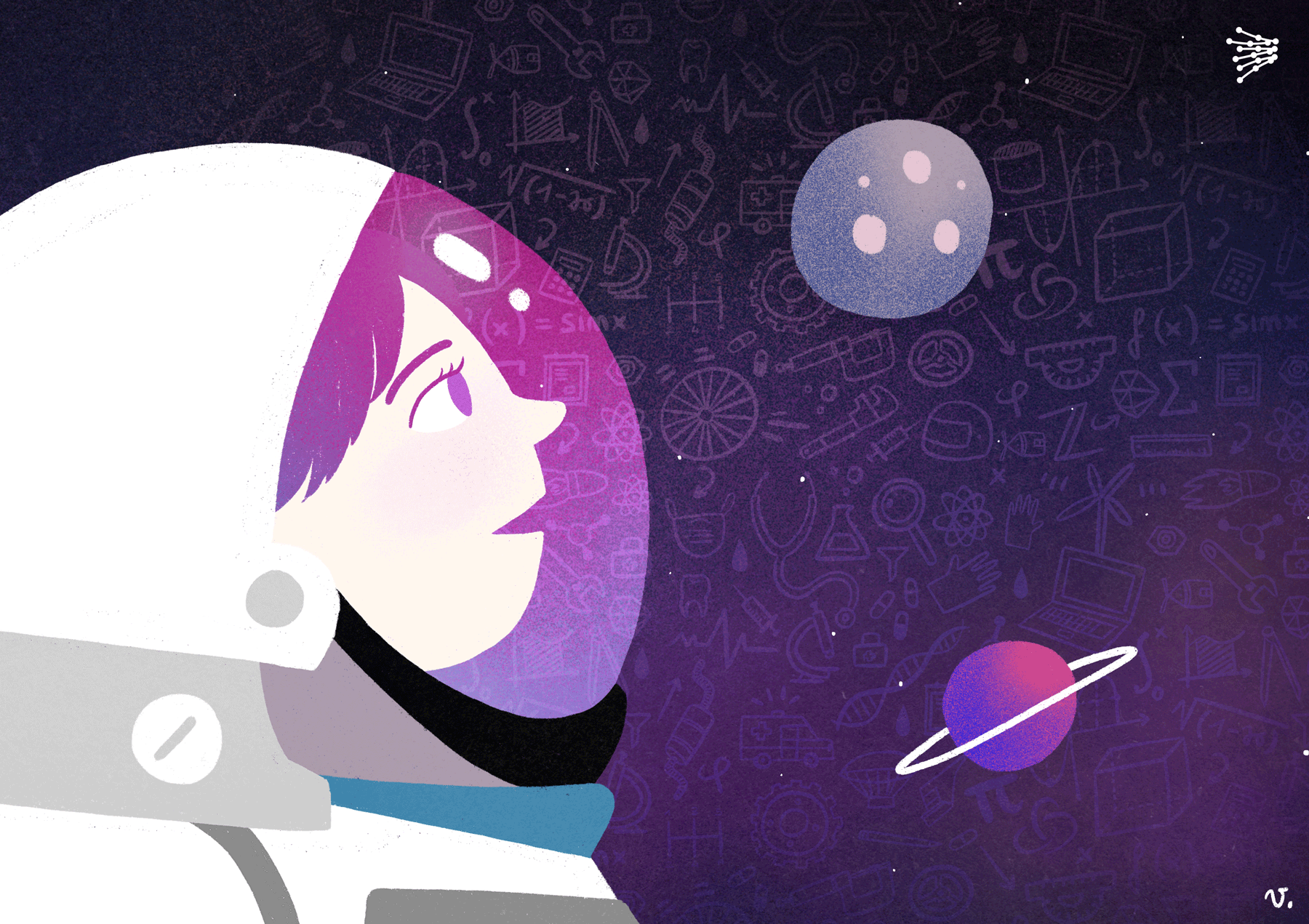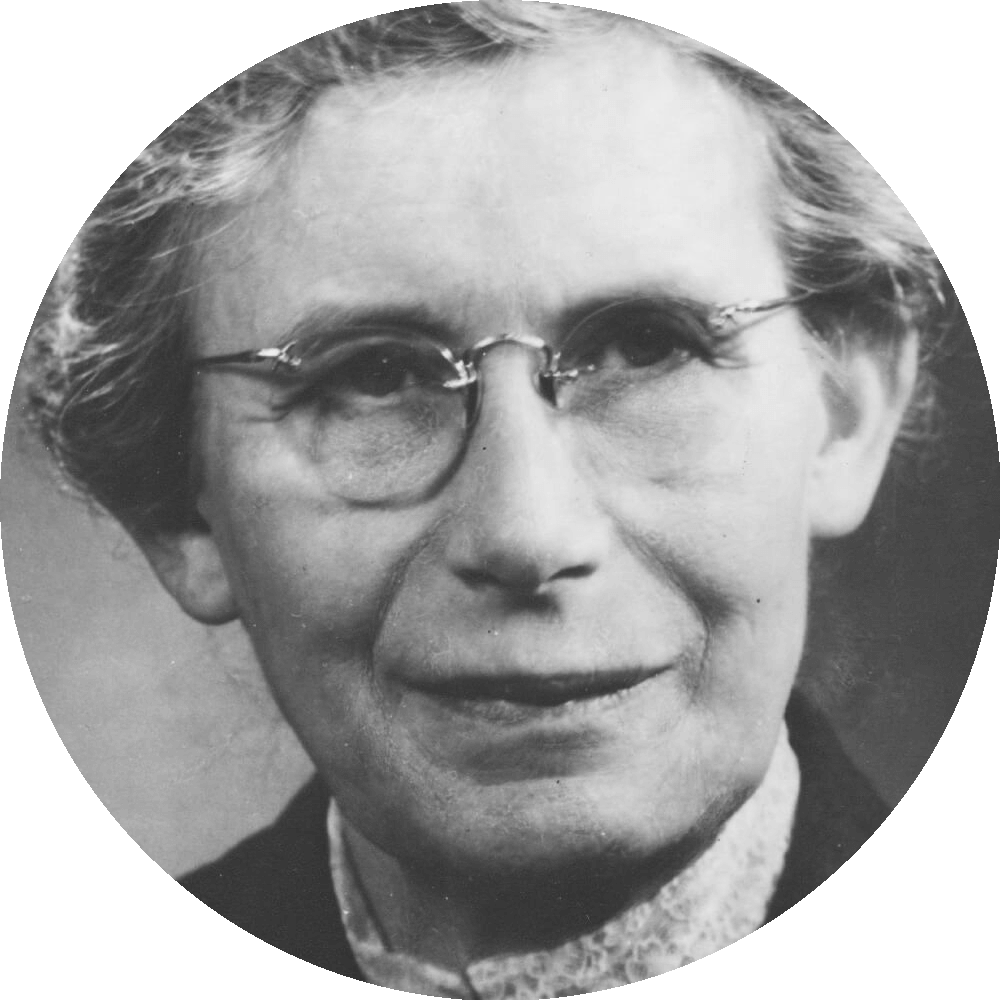Llegaba la segunda quincena de marzo cuando más de 300 millones de niños y niñas en el mundo veían las puertas de sus colegios cerrarse a cal y canto. Era 2020 y los pequeños recibían la noticia como unas vacaciones inesperadas, unos pocos días de descanso hasta que todo volviera a la normalidad. Pero pasaron las semanas, y luego meses: los centros educativos de todo el mundo cerraron durante una media de 95 días como consecuencia de la pandemia provocada por la covid-19. En algunos países de América Latina y el Caribe, los estudiantes no pudieron volver a sus pupitres hasta 158 días después.
214 millones de alumnos y alumnas perdieron al menos tres cuartas partes de su curso escolar a consecuencia de la pandemia
Ha pasado un año desde ese primer día que dejó a los colegios llenos de silencio, y los datos más actuales son abrumadores: a nivel global, 214 millones de alumnos y alumnas de entre infantil y secundaria perdieron al menos tres cuartas partes de su tiempo escolar durante la pandemia. De ellos, 168 millones ni siquiera pudieron asistir al 90% del curso escolar. En su informe One year of Education Disruption, UNICEF advierte: «Los cierres de la escuela no han hecho más que exacerbar la crisis educativa que existía antes de la pandemia, que ha afectado especialmente al alumnado más vulnerable».
La brecha educativa –ya existente en el contexto precovid– se ha agrandado hasta tal punto que ya es una herida abierta, infectada por la digitalización disfuncional, la falta de conocimientos digitales del profesorado, la incipiente diferencia entre la atención al alumnado avanzado y aquel que necesita refuerzo, así como la consecuente falta de motivación por parte de estudiantes y docentes, obligados a habituarse a un sistema educativo desgastado por la pandemia. Y, efectivamente, ha sido especialmente dañino con los menores más vulnerables: el documento, pionero en mostrar los datos de cierre de más de 200 países, sitúa en las primeras posiciones a países en vías de desarrollo como Brasil, Bangladesh, Uganda o Sudán cuando evalúa el tiempo que niños y niñas han pasado sin poder acceder a clase.
La piedra angular de la digitalización
Todos estos problemas beben de una misma fuente: la brecha digital. A día de hoy, dos tercios de los niños y niñas en edad de escolarización no tienen acceso a Internet en sus hogares. Su única forma de aprender era yendo a clase, y cuando se vieron privados de ese acceso, acabaron inevitablemente desvinculados de la actividad académica. Como indica Save the Children, esto ha generado «una falta de comunicación y seguimiento, agravando procesos de desvinculación progresiva que, antes de esta crisis, afectaban al alumnado más desfavorecido y que ahora, no solo puede provocar abandono escolar, sino perpetuarse en el tiempo».
En España, 100.000 hogares con menores e ingresos inferiores a 900 euros no tienen acceso a Internet
En España, 100.000 hogares con menores e ingresos mensuales netos inferiores a 900 euros no tienen acceso a Internet y otros 235.000 hogares solo pueden conectarse a la red a través de un teléfono móvil, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un obstáculo que, si ya es complicado de superar en los entornos urbanos, se convierte en un muro insalvable en las zonas rurales de nuestro país: existen algo más de 4.000 municipios en los que no se alcanzan las conexiones de treinta megas, y 2.600 donde no llegan ni siquiera los diez. Tras los primeros meses de pandemia, la OCDE situó a nuestro país a la cola de la digitalización del sector público.
Esto no ayuda a resolver otro problema arraigado antes de la covid-19: nuestro país cuenta con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, un índice que se retroalimenta con la continua desvinculación de las aulas que ha vivido la mayor parte del alumnado durante la pandemia. Garantizar el acceso a la tecnología a todos los alumnos, promover el desarrollo profesional de los docentes en materias digitales y la exploración de nuevas metodologías que promuevan la creatividad son los tres faros que deben guiar la educación a partir de ahora para garantizar su inclusividad.
El papel de las empresas
Y, en esta lucha para superar la brecha digital en la educación, el papel de la empresa también es relevante.Como primer paso, el Grupo Red Eléctrica se ha sumado a la Alianza País Pobreza Infantil Cero, promovida por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, que reúne a más de 75 empresas, fundaciones y administraciones públicas. El grupo es especialmente sensible a esta necesidad por la actividad que desarrolla en el sector de las comunicaciones, por un lado, a través de su filial Reintel, que ya ha desplegado más de 50.000 kilómetros de fibra óptica oscura y, por otro, a través de los satélites de Hispasat, que facilitan la llegada de señal a las zonas más aisladas que no cuentan con fibra
En el acto de presentación, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, sentenció: «A día de hoy, la conectividad debe ser un recurso básico como el agua o la luz. No podemos permitir que haya un solo niño o niña que no pueda seguir su educación por falta de internet». Esta sinergia fundamental para evitar que, en el futuro, nadie se quede descolgado de su derecho más básico: aprender.
A finales de abril de 2012 se celebra la Semana de Acción Mundial de la Educación. Su objetivo es abordar de manera urgente la falta de financiación para la educación, agravada por la pandemia de covid-19 y que está impidiendo la consecución del 4º ODS. Un paso más para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todos los niños y niñas en el mundo.