Más de siete millones de personas mueren al año de forma prematura por enfermedades relacionadas con la calidad del aire que respiran. La Organización Mundial de la Salud no deja lugar a dudas: la contaminación mata. Aunque no haya rincón del planeta que se libre de esta lacra, las grandes ciudades son las más afectadas. ¿Cómo podemos protegernos de la contaminación urbana?
Categoría: Cambio climático
European Green Deal: ambicioso pero realista

Convertir a Europa en líder de la lucha contra la emergencia climática. Con este ambicioso objetivo, la Comisión Europea se ha estrenado hoy ante el Parlamento Europeo en su primer acto político. Con mucha expectación, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acompañada del vicepresidente, Frans Timmermans, ha presentado su prometido European Green Deal. Se trata de una hoja de ruta que pretende guiar a Europa para que dé el salto a la era postcarbono y se convierta en el primer continente neutro en emisiones de carbono en 2050.
“El objetivo del European Green Deal es reconciliar nuestra economía con el cuidado del planeta, es algo que debemos a nuestros hijos”. Von der Leyen ha iniciado así la presentación de este paquete legislativo al que ha descrito como la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea. ¿Su objetivo? Transformar la economía europea de manera que garantice un futuro sostenible para la región y el conjunto de sus ciudadanos.

“Con este plan vamos hacia cotas más altas. Los europeos nos están pidiendo un cambio y depende de nosotros responder a ese llamamiento”
Ursula von der leyen
Pero la presidenta ha sido clara: “Este pacto no solo consiste en reducir emisiones. También se trata de impulsar la innovación, modernizar el transporte y promover un estilo de vida saludable”. En concreto, ha anunciado que este pacto verde se articulará a través de ocho ejes de acción principales: incrementar la ambición climática con horizonte 2030 y 2050; garantizar el suministro y la producción de energía limpia, asequible y segura; movilizar a la industria por una economía circular y limpia; fomentar la construcción y la renovación de edificios eficientes; conseguir un medioambiente con polución cero; preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad; impulsar un modelo agroalimentario justo y saludable; y acelerar el cambio a una movilidad inteligente y sostenible.
Von der Leyen ha afirmado que este plan se concretará en un paquete de medidas que verán la luz en los próximos dos años y para cuya ejecución plantea movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027. Para la presidenta, “se trata de una hoja de ruta ambiciosa pero también prudente y realista”, en cuyo planteamiento han tenido en cuenta el impacto social y económico de cada una de las medidas. En este sentido, la Comisión ha diseñado el European Green Deal que implique a todos de manera justa. “La solidaridad en esta transición es esencial porque todos debemos ser parte del cambio. Por eso pondremos en marcha un Fondo de Transición justa con financiación pública y privada”, ha declarado Von der Leyen.
La presentación de este plan ha sido aplaudida por los europarlamentarios. Mañana será presentado a los líderes en el Consejo Europeo y el vicepresidente Frans Timmermans lo llevará a la COP25 que se celebra hasta este viernes en Madrid.
Conoce el Europea Green Deal en este enlace.
Los principales hitos del European Green Deal
1. Incrementar la ambición climática de la Unión para 2030 y 2050
El objetivo de la Comisión es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para ello, el órgano ejecutivo de la Unión propondrá una Ley Climática Europea en marzo de 2020. Un poco más tarde, en verano, verá la luz un plan integral para aumentar el objetivo de reducción de emisiones al menos al 50% para 2030. Para ello, antes de junio de 2021 se revisarán todas las políticas que sean relevantes para lograr este plan de acción climática.
2. Garantizar una energía limpia, asequible y segura
La descarbonización del sistema energético es crítica para alcanzar los objetivos climáticos en 2030 y 2050. En este sentido, la Comisión podrá el foco, a través de medidas y directivas concretas, en las siguientes prioridades: interconectar los sistemas energéticos; integrar las fuentes de generación renovable en la red eléctrica; promover tecnologías innovadores e infraestructuras modernas e inteligentes; impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de productos; descarbonizar el sector del gas; empoderar a los consumidores y reducir la pobreza energética; desarrollar el potencial de energía eólica de Europa. Los Estados miembro tendrán un papel protagonista y deberán actualizar sus planes nacionales de Energía y Clima en 2023 para que reflejen la nueva ambición climática.
3. Movilidad a la industria para lograr una economía circular y limpia
La neutralidad climática solo será posible si el sector industrial se moviliza por completo. Por eso, en marzo de 2020, la Comisión adoptará una estrategia industrial para lograr la descarbonización del modelo productivo, aprovechar el potencial de la transformación digital y lograr una economía circular. En esta línea, la Comisión presentará una política de productos sostenibles, que priorizará la reducción y la reutilización de los materiales.
4. Fomentar la construcción y la renovación eficiente de edificios
La construcción, uso y renovación de edificios requiere de importantes recursos energéticos. Por este motivo, la Comisión propondrá una nueva iniciativa de renovación de edificios públicos y privados en 2020 para promover la eficiencia energética.
5. Conseguir un medioambiente con polución cero
Para proteger a los ciudadanos europeos y a los ecosistemas del continente, el organismo europeo adoptará un plan de acción para acabar con la contaminación y prevenir la contaminación del aire o el agua.
6. Preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad
Los ecosistemas ofrecen alimento, agua, aire limpio y cobijo, y ayudan a mitigar los desastres naturales y a regular el clima. Por eso, una de las prioridades de la Comisión es la protección de los ecosistemas. Con este objetivo, en marzo de 2020, el Ejecutivo presentará su Estrategia de Biodiversidad y, meses más tarde, en el marco de la Conferencia de la ONU del mes de octubre, la Unión Europea propondrá un objetivo global de protección de la biodiversidad.
7. Impulsar un modelo agroalimentario justo y saludable
Otra de las prioridades de la presente Comisión es apoyar al sector agroalimentario de la región. Con este fin, en la primavera de 2020, dará a conocer una estrategia que englobe una serie de medidas para garantizar que todos los europeos se alimentan de forma saludable y asequible, al tiempo que se combate el cambo climático, se protege el medioambiente, se preserva la biodiversidad y se incrementan los cultivos orgánicos.
8. Acelerar el cambio a una movilidad inteligente y sostenible
El transporte supone un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. La Comisión es consciente de que para lograr la neutralidad climática, el sector del transporte debe sufrir una profunda transformación. Para impulsarla de manera justa, el año que viene se activará una estrategia para fomentar la movilidad sostenible e inteligente.
Conoce todas las medidas y la hoja de ruta en este enlace.
La COP25 arranca con un compromiso ambicioso: una ley europea para frenar el retroceso climático

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que el próximo mes de marzo presentará una ley europea para evitar que se den pasos atrás en el camino de la neutralidad climática de la Unión Europea. La presidenta ha hecho este comunicado en el contexto de la COP25, que ha arrancado hoy en Madrid y en la que se espera que se cierren las negociaciones sobre el reglamento del Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020.
Hace apenas unos días, el brazo ejecutivo de la Unión Europea aprobó una resolución para declarar a la región en situación emergencia climática, convirtiéndose en el primer continente en anunciar esta situación. Ahora, tras tomar posesión el domingo, Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa un plan de inversiones para poner en marcha una acción climática que se sustente en la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. También contempla la creación de un Fondo de Transición que garantice que nadie se quede atrás en el proceso de transformación. “Esto implicará dotar de una perspectiva climática a todos los sectores económicos”, ha anunciado la comisaria.
En diez días se presentará el Green New Deal Europeo
Otro de los ejes vertebradores del discurso que la presidenta ha pronunciado frente a los mandatarios mundiales ha sido la activación de un Green New Deal europeo que, según ha asegurado, presentará de aquí a diez días. El objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. “Si queremos alcanzar esta meta tenemos que actuar e implementar nuestras propias medidas ahora. Porque sabemos que esta transición necesita un cambio generacional”, ha concluido la comisaria.
“Ambición, ambición, ambición”. Con estas palabras, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha inaugurado la Cumbre del Clima que hasta el próximo día 13 de diciembre reunirá a los líderes de todo el mundo. En este foro se acabarán de definir, en el mejor de los casos, los próximos pasos para cumplir con el pacto de limitar el aumento de la temperatura en 1,5°C. Por eso, el adelanto de las futuras medidas que aplicará la Unión Europea, cuando menos ambiciosas, abre la puerta al resto de las partes firmantes del Acuerdo de París y les invita a presentar unos planes de acción más combativos contra el cambio climático.
Las grandes propuestas de Alexandria Ocasio-Cortez para combatir el cambio climático

Si alguien ha logrado escapar de los cánones clásicos que definen el establishment norteamericano y hacerse un hueco en la esfera política, esa es, sin duda, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. De raíces puertorriqueñas y familia humilde, la joven de 28 años triunfó en las primarias demócratas del distrito de Nueva York de 2018. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que coger velocidad, guiada por la defensa de la sanidad universal, de los derechos de los inmigrantes, de las mujeres y de la comunidad LGTBI+. Además, Ocasio-Cortez ha estampado su sello en una iniciativa que promete marcar no solo el futuro de la icónica ciudad, sino del país entero. Esta es, la puesta en marcha de un New Deal medioambiental que plantea soluciones a corto plazo para revertir los efectos del cambio climático, que hoy celebra su efeméride más negra: la del día Internacional contra el Cambio Climático.
El conocido como nuevo Green New Deal —nombre que evoca los planes del presidente Roosevelt para luchar contra las consecuencias económicas de la Gran Depresión — tiene un objetivo claro: reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en una década. Para alcanzar esa meta, la congresista ha propuesto algunas medidas concretas que lleven a la descarbonización total de la economía y la protección de los derechos de la población.
En primer lugar, el plan defiende la necesidad de que haya una inversión gubernamental en proyectos y estrategias para resistir los desastres naturales y las temperaturas extremas provocadas por el cambio climático. Asimismo, exige la financiación estatal en investigación para el desarrollo de nuevos sistemas de prevención.
El pacto propone que de aquí una década, el 100% de la electricidad sea renovable
En segundo lugar, la hoja de ruta definida por la congresista más joven del Capitolio propone que de aquí a 10 años casi el 100% de la electricidad del país provenga de energías renovables. Para ello, se detalla en el pacto que es preciso digitalizar la red eléctrica del país, mejorar los edificios para que sean más eficientes energéticamente, revisar el sistema de transporte nacional a través de una fuerte inversión en los vehículos eléctricos y los trenes de alta velocidad, y minimizar el número de viajes en avión, el medio de transporte más contaminante.
Además de la carrera por reducir las emisiones en la industria y en las ciudades, el Green New Deal también dirige el foco hacia las zonas rurales y propone, según se cita en el documento, “colaborar estrechamente con los granjeros para eliminar la polución y los gases de efecto invernadero del sector de la agricultura y la ganadería”. En este caso en concreto no se detalla la línea de actuación a seguir, lo que ha favorecido que políticos como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un férreo negacionista del cambio climático, lo interprete a su manera. Sin ir más lejos, días después de la publicación del pacto verde, Trump utilizó las redes sociales para criticar “la brillante idea” del partido demócrata de reducir la huella de carbono a base de “eliminar los aviones, el petróleo y las vacas (que generan gas metano)”. No obstante, estas no son las únicas medidas que el presidente republicano ha afeado al Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez.
Otra de las propuestas que ha levantado la polvareda entre las sillas del Congreso es la de hacer de la lucha contra el cambio climático una oportunidad para acabar con las desigualdades. Para combatir las injusticias sociales, el documento recuerda que el Gobierno debe implantar normas de comercio internacional y ajustes legislativos que garanticen una fuerte protección de los derechos laborales y unos salarios dignos, la creación de empleo y el impulso de la fabricación local. En palabras de Alexandra Ocasio-Cortez, “la crisis climática requiere de una movilización federal y local masiva e inmediata que beneficie al planeta y al conjunto de su población”.
Objetivo: proteger las aves

Cierra los ojos. Imagina, por un momento, que vas a comenzar un viaje. ¿Coges el coche? ¿El tren? ¿El avión? ¿Cuántos viajes realizarás a lo largo de tu vida? Nuestra mera existencia es fruto del movimiento y sin este, es imposible entender el planeta ni la flora y fauna que lo pueblan. Al igual que el ser humano se mueve –ya sea trasladándose de un lugar a otro o de una calle a otra, o de un pueblo a la ciudad, o de su país de origen a otro continente–, las aves, instintivamente y desde que salen del cascarón, saben que llegará el momento de emprender el vuelo y viajar en una dirección específica y durante un tiempo determinado. De este modo, emprenden un largo viaje hacia lo desconocido que, como para nosotros, acabará convirtiéndose en conocido.
Desde hace millones de años este programa de viaje perfecto ha ayudado a que la avifauna del planeta se mantenga. Sin embargo, hace casi medio siglo que, desconcertadas, las aves buscan nuevos destinos. El cambio climático –propiciado por la deforestación, el aumento de la población humana, la sobreexplotación de recursos o la contaminación– ha provocado que el itinerario de vuelo diseñado con exactitud de nuestros pájaros cambie. Con ese motivo, cada 12 de octubre se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias con el objetivo de visibilizar el papel de estas especies en la conservación de la biodiversidad.
El Estrecho es el punto de confluencia de las rutas migratorias entre Europa y África, por donde pasan alrededor de 400.000 aves planeadoras y varios millones de aves de pequeño tamaño
Los científicos aseguran que una de cada ocho especies de aves en el planeta está amenazada. El aumento de las temperaturas está provocando que millones de aves estén modificando sus flujos migratorios acortando distancias o desplazando sus movimientos más al norte, haciéndose sedentarias en zonas donde antes no lo hacían, o incluso, desacoplando los calendarios de estos traslados y sus ciclos biológicos, cambios que ponen en peligro su supervivencia y favorecen la disminución de sus poblaciones.
En la mayoría de los casos, es la acción del ser humano –ya sea de manera directa o indirecta– la que pone en peligro a estos animales. Para preservar el futuro de buitres, cigüeñas, alimoches o águilas (entre otros), es imprescindible que los estados, la sociedad y la empresa privada trabajen codo con codo en un compromiso firme de protección. Por eso, en 2011, Red Eléctrica colaboró en la creación del Centro Internacional de Migración de Aves (CIMA), gestionado por la Fundación Migres, una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter científico y cultural, orientada a la conservación y mejora del patrimonio natural.
Con sede en Tarifa, el CIMA se ha consolidado como uno de los centros más relevantes a nivel mundial para el estudio de las migraciones ornitológicas y del cambio climático. Al situarse en el estrecho de Gibraltar, punto estratégico en concentración de aves migratorias, los científicos pueden estudiar el comportamiento de la avifauna en el punto de confluencia de las rutas migratorias entre Europa y África, por donde pasan alrededor de 400.000 aves planeadoras (cigüeñas y rapaces) y varios millones de aves de pequeño tamaño (vencejos, golondrinas y aviones, abejarucos, entre otros).
El centro de estudios de Tarifa cuenta con un centro expositivo y un observatorio desde donde poder contemplar las aves y cetáceos que utilizan el Estrecho como puente entre continentes y mares. Además, el CIMA acoge a científicos y estudiantes que desean profundizar en las migraciones y la capacidad de influencia que el calentamiento global tiene sobre ellas y, a fin de cuentas, sobre todos nosotros.
El cambio climático aterriza también en el sector financiero

La lucha contra el cambio climático y la rentabilidad financiera no están reñidos. De hecho, se trata de un matrimonio muy bien avenido en el que los inversores socialmente responsables cuentan con la garantía de que su dinero se destina y gestiona a un proyecto que cumple con criterios de respeto al entorno. Esto se llama financiación verde y ha llegado para quedarse. En 2017, Red Eléctrica se convertía en la primera empresa de Europa en incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en una operación financiera a través de múltiples agentes.
Ahora, la compañía da un paso más para el impulso de este tipo de iniciativas y crea un marco verde de financiación (Green Framework) que le permitirá la emisión de productos financieros que cumplan con todas las garantías de sostenibilidad ambiental. Las energías renovables, la eficiencia energética, con la prevención y control de la contaminación, los vehículos eléctricos o la gestión sostenible de los recursos naturales son algunos de las áreas de desarrollo de proyectos candidatos a recibir capital a través de la financiación ‘verde’ que se engloba dentro de este marco.
Red Eléctrica crea un marco verde de financiación que le permitirá la emisión de productos financieros
«En Red Eléctrica vinculamos parte de nuestra inversión a la financiación sostenible y contamos con un marco verde que nos permitirá desarrollar proyectos de esta naturaleza», señaló Tomás Gallego, director financiero del Grupo, durante las jornadas ‘Creando juntos un futuro sostenible. El reto de los ODS’ celebradas en octubre en su sede de Madrid. Según detalló Gallego en este encuentro, este marco verde de financiación también pretende diversificar la base de inversores, con el foco en los socialmente responsables y en aquellos llamados verdes; además de contribuir al crecimiento de mercados más respetuosos con el medio en que vivimos.
El marco verde de Red Eléctrica se rige bajos los Principios Verdes (Green Bond Principles), establecidos por International Capital Market Association (ICMA), y exige la garantía de transparencia en la gestión durante la vigencia del bono verde, así como la realización de informes y la revisión externa de todo el procedimiento.
«La transición energética puede ser un impulsor decisivo de este tipo de instrumentos de crédito porque la descarbonización de la economía y el incremento de las renovables conllevan fuertes inversiones a las que hay que hacer frente», concluye Gallego.
Apuntes para entender la Cumbre de Acción por el Clima

Más de 70 países. Más de 100 ciudades. Más de 100 compañías. La Cumbre de Acción por el Clima celebrada esta semana en Nueva York ha dejado números de gran impacto en un momento en el que la crisis climática ha subido un nuevo escalón y ha alcanzado la categoría de emergencia. Este mismo lunes, el Consejo Asesor Científico de la ONU publicaba el informe United Science, en el que se recordaban algunos datos de esta alarmante realidad. Entre ellos, que el último lustro ha sido el más cálido jamás registrado y que la temperatura media mundial ha aumentado 1,1ºC desde la era preindustrial.
Con estas evidencias bajo el brazo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dejado claro el propósito de esta cumbre extraordinaria: que los países se comprometan a poner en marcha hojas de rutas más ambiciosas y concretas que las originalmente trazadas en el Acuerdo de París de 2015. Y ha avisado a los participantes con contundencia: “No hemos venido a hablar ni a negociar. Con la naturaleza no se negocia”. Su determinación no ha sido en vano, ya que la cumbre se ha saldado con dos buenas noticias. Guterres ha anunciado que 77 países han acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050. Además, ha informado de que 70 países pondrán en marcha planes más potentes de recorte de emisiones. Y no se trata de un hecho baladí, puesto que se ha conseguido que, durante el encuentro, 23 países se hayan adherido a este convenio.
77 países han acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050
Al término de la jornada, hubo más anuncios destacados. Entre ellos, los planes de Francia o Alemania. El país galo, por ejemplo, ha prometido no adoptar ningún acuerdo comercial con países que apliquen políticas contrarias al Acuerdo de París. Por su parte, nuestro vecino germano se ha comprometido a la neutralidad de carbono para 2050. Paralelamente, la Unión Europea ha informado de que al menos el 25 % del próximo presupuesto comunitario se destinará a acciones relacionadas con el clima.
El sector privado también ha mostrado un impulso sin precedentes. Más de 87 grandes compañías han proclamado inversiones por 2,3 billones de euros para reducir emisiones, así como la modificación de sus estrategias de negocio para frenar la inercia imparable del cambio climático. Pero no todo han sido buenas noticias. Los mayores emisores de carbono —China, Estados Unidos e India— no están haciendo lo suficiente. Mientras que sus emisiones crecen, su compromiso con la descarbonización sigue siendo demasiado débil. A pesar de ello, durante la cumbre, India y China anunciaron medidas que hacen pensar que aún hay lugar para la esperanza. Concretamente India ha prometido aumentar la capacidad de energía renovable a 175 Gw para 2022, mientras que China ha apostado por reducir sus emisiones en 12.000 millones de toneladas cada año. Si bien toda acción es bienvenida, el tiempo corre en contra. Como sentenció Guterres durante la cumbre: "la emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero aún podemos ganarla".
Refugiados climáticos: en busca de respuestas a un desafío global

Refugiado climático, migrante ambiental, desplazado climático, refugiado ecológico, refugiado medioambiental, eco-refugiado... La terminología que hasta hace poco sonaba a nueva ahora ocupa titulares por doquier. Sin embargo, el concepto viene de lejos: fue el profesor egipcio Essam El-Hinnawi quien lo empleó por vez primera en 1985 en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dos dos décadas después, la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai lo popularizó, dándole nombre a lo que es un realidad más que perceptible.
El informe del organismo dependiente de la ONU definía a los refugiados ambientales como “aquellos individuos que se han visto forzados a abandonar su hábitat tradicional, de manera temporal o permanente debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocado por la actividad humana”. No obstante, la Convención de Ginebra (conjunto normativo que regula el derecho internacional humanitario) no contempla motivos de tipo ambiental en su concepción de refugiado, a pesar de que los desplazamientos forzados causados por fenómenos como la desertización, el aumento del nivel del mar, las sequías extremas, las inundaciones o los desastres naturales son cada vez más frecuentes.
En la última década, 26,4 millones de personas se han desplazado por los efectos del cambio climático
“Aunque han existido desde siempre, los desplazamientos actuales están relacionados ‒por lo general de forma indirecta‒ con los nuevos procesos de destrucción del hábitat y deterioro ambiental por dos tipos de dinámicas, ambas resultado de la acción humana: la crisis climática y sus impactos en forma de fenómenos meteorológicos extremos y súbitos, y los conflictos socioecológicos asociados a ‘proyectos de desarrollo’ como el extractivismo de la minería, los combustibles fósiles, la agricultura industrial, el acaparamiento de tierras y la construcción de grandes infraestructuras”, explica Nuria del Viso, investigadora de FUHEM Ecosocial.
“A ello se suma el efecto perverso de algunas iniciativas de adaptación climática que también generan un desplazamiento forzado, como es el caso del acaparamiento de tierras para cultivar biocombustibles, el llamado green grabbing, y la construcción de muros para afrontar la subida del nivel del mar que, por ejemplo, en las grandes ciudades del sudeste asiático ‒Bangkok, Yakarta o Manila‒ están generando la expulsión de la población más pobre y así hacer sitio, no solo a las infraestructuras de adaptación climática, sino también a edificios y viviendas de lujo”, apostilla del Viso.
El primer solicitante de asilo por causas medioambientales fue Ioane Teitiota, un ciudadano de Kiribati, un pequeño estado compuesto por 33 islas del Pacífico que está siendo engullido por el mar. Era 2015 y Nueva Zelanda denegó su petición. En la actualidad, muy pocos países han incorporado la figura del refugiado medioambiental a su ordenamiento jurídico. Acaso porque la mayoría de los desplazamientos ecológicos se producen en Asia, África subsahariana y algunas regiones de Centroamérica.
Aunque no hay estimaciones rigurosas, ACNUR asegura que, en la última década, 26,4 millones de personas se han desplazado forzosamente por los efectos del cambio climático. Una cada segundo. Sin olvidar que, independientemente de estas cifras, hay “personas y poblaciones, los más vulnerables, que no pueden desplazarse aunque lo deseen y se convierten en poblaciones atrapadas”, apunta del Viso.
El primer solicitante de asilo por causas medioambientales fue Ioane Teitiota, un ciudadano de Kiribati
“Estamos ante un problema de extrema gravedad. El último informe del Banco Mundial apunta a que en 2050, debido a los impactos del cambio climático, 140 millones de personas se verán obligadas a dejar sus casas. Solo el año pasado, 17,2 millones de personas tuvieron que hacerlo, y el número de afectados crece exponencialmente”, asegura Tatiana Nuno, responsable de Cambio Climático de Greenpeace España. Y las perspectivas no son halagüeñas: el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estima que la subida del nivel del mar en 2100 puede ser de hasta 77 centímetros, lo que expondría a millones de personas tanto a inundaciones como a colapso de infraestructuras.
De hecho, la guerra abierta en Siria desde hace ocho años no solo se explica por motivaciones políticas sino también por un malestar social fruto de las adversidades medioambientales. En 2006, una sequía extrema obligó a más de millón y medio de personas a dejar su hogar para trasladarse a ciudades como Damasco o Alepo. La drástica disminución de lluvias (hasta en un 10%) y la subida de la temperatura media del país (en 1,2 grados) motivó que más de ochocientas mil granjas fuesen abandonadas. La desolación y desamparo de esos desplazados fue uno de los factores que influyó en la detonación de las violentas protestas de 2011, que culminaron en un sangriento conflicto. A a todo ello se le suma una tragedia más: la de la discriminación.
Según múltiples informes, las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. “En la mayoría de los casos, las mujeres no son propietarias de las tierras, aunque las trabajan. Esto, unido a su mayor vinculación al territorio y a sus descendientes, hace que tengan menos recursos que los hombres para desplazarse o adaptarse, por lo que están más expuestas que ellos a estos terribles efectos”, concluye Nuno.
Sin embargo, esta situación es todavía reversible. En la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP24) celebrada el pasado diciembre en Katowice (Polonia) se presentó un manual comunicativo sobre género y cambio climático para, según se estipula en el documento, “colocar a las mujeres en el centro de la crisis medioambiental que caracteriza nuestro siglo”. Un objetivo nada desdeñable. Los expertos en cambio climático coinciden que para que la transición ecológica sea justa, nadie debe quedarse atrás. Por el contrario, debe tener en cuenta al conjunto de la sociedad y reforzar, en la mayor medida de lo posible, las perspectivas y oportunidades de los más vulnerables.
Emergencia climática: el año que el planeta gritó SOS
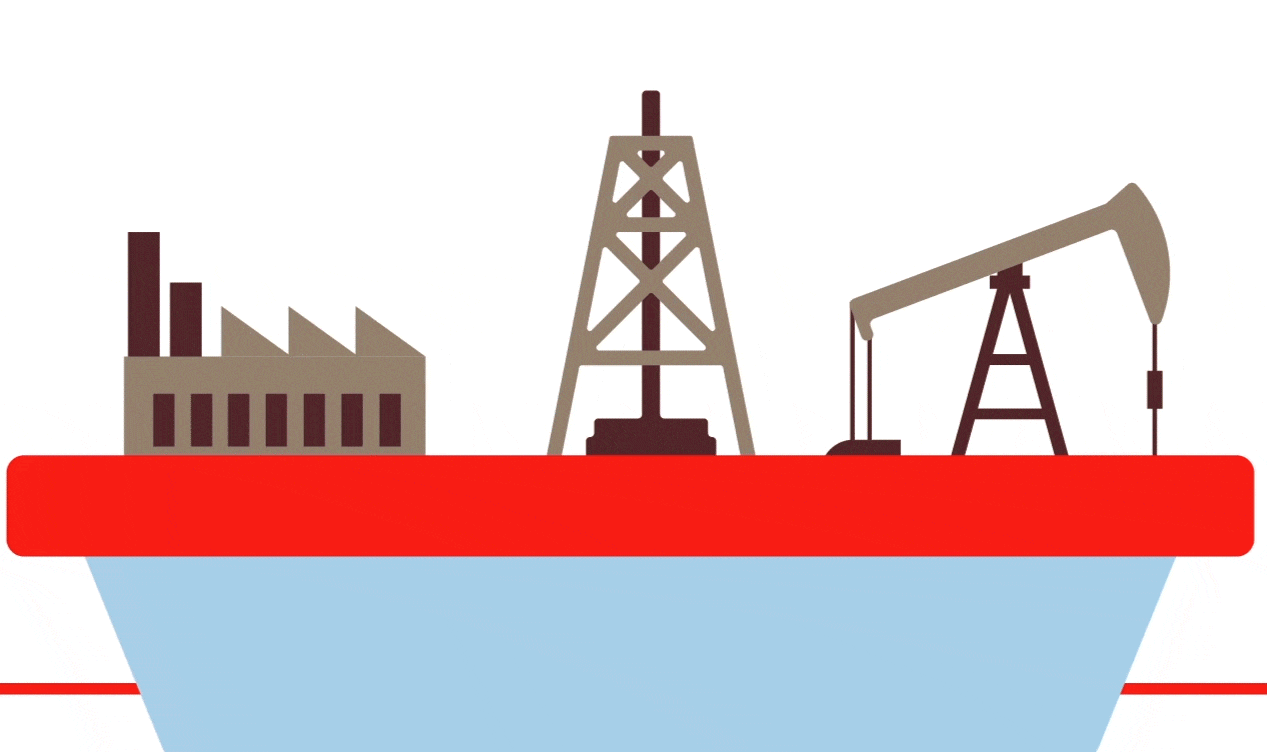
"Resolver la crisis climática es el mayor y más complejo desafío al que el Homo sapiens se ha tenido que enfrentar. No obstante, la solución es tan simple que hasta un niño pequeño puede entenderla: tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero", aseguraba a principios de año Greta Thunberg, desafiando con sus palabras a los más poderosos del mundo, reunidos en Davos. "O lo hacemos o no lo hacemos". Su mensaje es el mismo que gritan cada viernes los estudiantes frente a los parlamentos del mundo. Quieren heredar un planeta sano. Y quién puede juzgarles por ello.
Moreno lanza una pregunta a todos aquellos líderes cuyas decisiones pueden marcar el rumbo del mundo y que, a pesar de lo que manifiesta la comunidad científica, siguen el camino del negacionismo: "¿Cuántas gotas frías –como la DANA de este año en España– vamos a necesitar para tener pruebas sólidas de su relación con el cambio climático y actúen en consecuencia?".
A las puertas de la cumbre climática de las Naciones Unidas en Nueva York y sumergidos en los preparativos de la gran Huelga Mundial por el Clima, más de siete mil universidades de todos los continentes decidieron dar un paso hacia delante con una vuelta al cole diferente, declarando la emergencia climática en sus instituciones como llamada de atención para los líderes mundiales que, ahora mismo, tienen en sus manos la calidad de vida futura de todos, niños y adultos. Ya no hablan de cambio climático, ni siquiera de crisis climática. Tanto la ONU como la comunidad científica y los activistas han elevado el nivel de alerta a emergencia: "Nos encontramos ante la problemática que define nuestra época, y nos definirá como sociedad cuando pase a los anales de la historia", asegura el último informe de la ONU, The Heat Is On: Taking Stock of Global Climate Ambition, que plantea una lista de medidas y de soluciones que, como decía Greta en Davos, están al alcance de la mano siempre y cuando haya voluntad política.
Teresa Ribera: "Nos encontramos ante una fuente potenciadora de riesgos que pueden acabar en conflictos, en violencia o en problemas de seguridad"
De crisis a emergencia climática
Muchos de esos chicos y chicas que se han movilizado –posiblemente por primera vez en su vida– se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí o por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que la sociedad, las empresas y los políticos empezasen a escuchar las preocupaciones de los científicos que, como reconoce José Manuel Moreno, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), ya a finales del siglo XIX empezaban a alertar sobre los problemas climáticos que habría en el futuro. "Todo lo que se ha dicho en el último siglo se ha visto ratificado; podemos decir que la ciencia no ha sido exagerada en ningún caso, por mucho que algunos no quieran verlo así", afirma.
La relación del ser humano con la naturaleza dio un vuelco con la llegada de la Revolución Industrial, del carbón y, más tarde, del petróleo. "Pasamos de utilizar la energía que llegaba a la Tierra (viento o biomasa) a explotar recursos que se habían estado acumulando en el planeta durante muchísimos años en forma de combustibles fósiles", explica Joan Groizard, director del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDEA). Aunque es innegable que el desarrollo humano y los niveles de prosperidad y bienestar vividos fueron catapultados por esta transformación, "también trajo consigo un crecimiento de población sin precedentes y miles y miles de toneladas de gases de efecto invernadero fueron enviadas directamente a la atmósfera", recuerda Groizard. Así, poco a poco y bajo la mirada preocupada de la comunidad científica, nos adentramos en el Antropoceno o, lo que es lo mismo, en un periodo en el que el impacto de la humanidad sobre la Tierra es tan profundo que se empiezan a observar cambios a nivel zoológico.
La realidad incontestable del cambio climático no solo afecta a la naturaleza, a la biodiversidad que nos rodea o a otras especies. La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advierte de que nos encontramos ante "una fuente potenciadora de riesgos que pueden acabar en conflictos, en violencia o en problemas de seguridad, generando tensiones en zonas de por sí tensionadas: exacerba riesgos de sequía, de escasez de alimento… Por tanto, es legítimo preguntarse de qué capacidad dispone la comunidad internacional para anticipar esos riesgos y procurar evitarlos". Lo explica: "Si sé que va a haber un incremento de la intensidad de episodios de sequía o que El Niño o La Niña van a afectar de una manera u otra en una zona, debemos preguntarnos qué puede suponer para la población local y cómo puede la comunidad internacional favorecer que no se agraven esas situaciones de hambruna o de presión sobre el agua en un determinado espacio".
Más allá de que la temperatura media del planeta ya esté un grado por encima de la era preindustrial o de que países como Kuwait ya hayan registrado temperaturas máximas de 63ºC, la emergencia climática abarca también la geopolítica y la economía mundial, como reconoce la ministra en funciones. Julia Marton-Lefèvre, miembro de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), asegura que "los jóvenes ya se han dado cuenta de esto, porque han aprendido sobre medio ambiente en el colegio, a través de sus padres o de los medios, y es precisamente por eso por lo que han decido que ya son lo suficientemente mayores como para reclamar que se reconecte a la comunidad científica con la toma de decisiones políticas y económicas, que esa desconexión existente no es asumible".
Cómo gestionar la emergencia climática
La aprobación de la Agenda 2030 propició una situación inédita al demostrar que todos los actores son igualmente necesarios e importantes a la hora de plantarle cara a la emergencia climática. Federico Buyolo, director general de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, explica que "es imprescindible la confluencia de Administraciones Públicas, empresas privadas y de la acción ciudadana para generar un desarrollo sostenible que esté cubierto por las sinergias de todos los agentes que existen". Además, reconoce que la única manera de que se propicie la transición ecológica a nivel mundial es a través de una legislación efectiva que ponga en marcha medidas completas contra el cambio climático.
Por tanto, como sociedad, el único camino posible es el de "presionar a los políticos para que pongan en marcha los mecanismos necesarios y empiecen a tomarse en serio la situación de emergencia», reflexiona la politóloga Cristina Monge. «Los chavales de Juventud por el Clima y Fridays for Future están ayudando a extender la ola de sensibilización y de compromiso que ya existía, pero que no había conseguido iniciar una conversación entre todos los actores", añade.
Julia Marton-Lefèvre: "Los jóvenes reclaman que se reconecte a la comunidad científica con la toma de decisiones políticas y económicas"
Como estos jóvenes, «todos debemos ser conscientes del peso que tenemos como colectivo, ya no solo a la hora de salir a la calle a protestar, sino siendo consecuentes con nuestros votos: tenemos que participar y pedir a los gobernantes que rindan cuentas», explica Groizard, para quien, como ciudadanos y votantes, tenemos la responsabilidad de aprovechar esa fuerza para mitigar las consecuencias de la crisis que vivimos. Más allá de elegir una movilidad diferente –que abogue por el transporte público en vez del privado–, el reciclaje adecuado de nuestros residuos, un cambio en nuestros hábitos alimenticios –que no tiene por qué suponer abandonar el consumo de carne, pero sí su reducción, el cuidado por la procedencia de los alimentos o la apuesta por el comercio de proximidad– o la apuesta por las energías renovables en los hogares, Marton-Lefèvre tiene claro que "los verdaderos cambios están en las manos de la gente que toma decisiones relacionadas con la política tanto a nivel local como nacional, pero también a nivel empresarial".
Moreno lanza una pregunta a todos aquellos líderes cuyas decisiones pueden marcar el rumbo del mundo y que, a pesar de lo que manifiesta la comunidad científica, siguen el camino del negacionismo: "¿Cuántas gotas frías –como la DANA de este año en España– vamos a necesitar para tener pruebas sólidas de su relación con el cambio climático y actúen en consecuencia?".
Lucha contra el cambio climático: la banca toma la palabra

Aunque la economía mundial ha crecido un 3% en los últimos años, los salarios únicamente han aumentado un 1,8%. Son datos del Informe sobre Financiamiento del Desarrollo Sostenible 2019 de Naciones Unidas, que reflejan cómo la desigualdad sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Además, se calcula que cerca de treinta países en desarrollo están atravesando dificultades financieras o corren peligro de sufrirlas como consecuencia del endeudamiento. ¿El problema? La globalización no reparte por igual los beneficios que genera y, en cierta medida, supone un obstáculo en la carrera por conseguir que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas sean extensibles a todos los puntos del globo.
“No estamos ofreciendo un crecimiento inclusivo y sostenible para todo el mundo”, sentenció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la presentación del informe. Y el desafío está precisamente ahí: en hacer que los sistemas comerciales y financieros internacionales se ajusten a su propósito de promover el desarrollo sostenible y justo.
Pero el tiempo corre en contra. “Se ha minado la fe en el sistema multilateral; en parte porque ha fracasado a la hora de conseguir rendimientos equitativamente distribuidos, con una desigualdad creciente en la mayoría de los países”, recoge el informe, en el que ha participado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Además del análisis, el estudio propone algunas pautas para alcanzar los Objetivos; entre ellas, se encuentra la de rediseñar el sistema financiero mundial, uno de los agentes clave del cambio.
Los bonos verdes han crecido hasta superar los 220.000 millones de dólares en la última década
Según se extrae del texto, una de las funciones que tiene el sector bancario en el nuevo paradigma es la de financiar proyectos y organizaciones que contribuyan a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales actuales. Como herramienta de apoyo, la ONU ha puesto en marcha la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), un proyecto cuyo objetivo es desarrollar instrumentos y métodos para favorecer que los bancos respondan al cambio climático. “Tanto para las instituciones financieras como para los actores del mercado, la gestión y respuesta efectiva frente al cambio climático siempre implica dos cosas: entender y responder al creciente e inevitable impacto del cambio climático y aprovechar las oportunidades de la transición hacia economías sin emisiones de CO2”, explicaba Eric Usher, director ejecutivo de UNEP en la presentación del proyecto.
Al parecer, las inversiones en sectores sostenibles son una tendencia al alza. Los bonos verdes, por ejemplo, han crecido hasta superar los 220.000 millones de dólares en la última década. Esta nueva situación ha llevado a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para crear un marco común que vaya orientado en una única dirección: que la UE sea líder mundial en finanzas sostenibles. No obstante, para alcanzar este objetivo, el órgano europeo recomienda reestructurar la arquitectura institucional mundial desde la base.
Para la institución, fomentar proyectos a largo plazo relacionados con la sostenibilidad que favorezcan la inclusión social es uno de los primeros pasos a seguir. Sin olvidarse de la necesidad de reconvertir los mecanismos que rigen la deuda pública y responder así a un panorama de acreedores más diverso, y de modernizar la estructura multilateral de comercio que permita abordar los desafíos de los sistemas tributarios. Partiendo de estas acciones, el sector financiero puede timonear hacia un puerto seguro: el de la responsabilidad, tanto con el planeta como con sus habitantes.