Según las estimaciones de la ONU, el 70% de la población que habitará el planeta en 2050 vivirá en ciudades. A su vez, para esa fecha, se estima que la temperatura haya aumentado hasta los 50 grados en los entornos urbanos. Razones más que suficientes para el desarrollo de zonas verdes urbanas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y mitigar el calor.
Categoría: Cambio climático
Estos son los países más megadiversos de la Tierra

El cambio climático y la destrucción de los hábitats naturales a causa de la acción humana pueden tener graves consecuencias para muchas especies de plantas y animales. Para hacer frente a este problema, el Grupo de los Países Megadiversos Afines promueve la conservación de la diversidad biológica en territorios clave.
¿Sabías que el 70% de toda la fauna y flora mundial está concentrada en menos del 10% del territorio? Con esta premisa, el biólogo Russell Mittermeier introdujo en 1997 el concepto de «países megadiversos», para identificar aquellos territorios con una extraordinaria cantidad de especies y conseguir que se prestara más atención a su conservación.
El nombre funcionó, pues el Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial (WCMC, por sus siglas en inglés), que pertenece al Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ha designado 17 países megadiversos. Su objetivo era el mismo que perseguía Mittermeier: crear conciencia social y promover la necesidad de implementar estrategias de conservación en estos lugares. Los elegidos fueron Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Madagascar, India, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Australia, China, República Democrática del Congo y Sudáfrica.
A menudo se debate sobre un posible ranking que ofrezca detalles de la situación de cada país. En este sentido, quizá se podría colocar en primer lugar a Brasil, ya que es el hogar de una cantidad excepcionalmente alta de primates, anfibios, plantas y mariposas. Se estima que entre el 15% y el 20% de todas las especies conocidas en el mundo se encuentran en Brasil. No obstante, es complicado derivar conclusiones sólidas debido a las diferentes formas de medir la biodiversidad y la falta de datos completos en algunos territorios.
El Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial reconoció 17 países como «megadiversos» para promover la necesidad de implementar estrategias de conservación.
Sea como sea, los 17 países comparten características que facilitan la alta concentración de especies, como por ejemplo que muchos de ellos están ubicados en los trópicos, donde las condiciones climáticas son ideales para la vida vegetal y animal. Asimismo, la abundancia de luz solar y agua favorece la fotosíntesis, lo que promueve una mayor productividad primaria y, en consecuencia, una mayor diversidad biológica. Además, la estabilidad climática de estas áreas, con menos variaciones estacionales extremas, permite a las especies desarrollarse y evolucionar durante largos períodos sin interrupciones drásticas.
Ahora bien, el clima favorable no es condición suficiente para ser reconocida como zona megadiversa. En realidad, se deben cumplir dos requisitos inapelables: tener al menos 5.000 plantas endémicas y poseer un ecosistema marino dentro de sus fronteras. Además, hay otros factores que se tienen en cuenta, como la diversidad de paisajes, el aislamiento geográfico, la extensión territorial y la historia evolutiva de la región.
Actualmente, se estima que entre el 15% y el 20% de todas las especies conocidas en el mundo se encuentran en Brasil.
Hoy por hoy, casi 30 años después de la invención de la «megadiversidad», la acción sigue en marcha gracias al Grupo de Países Megadiversos Afines, un mecanismo de consulta y cooperación que se formó en 2002 para promover los intereses relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como la participación justa y equitativa en la utilización de recursos genéticos.
En conclusión, la noción de «megadiversidad» defiende que la conservación de ecosistemas extraordinarios no solo es vital para la supervivencia de numerosas especies, sino también para la salud y el bienestar humanos. Por lo tanto, con la vista puesta en el futuro, la acción concertada a nivel local, nacional e internacional será imprescindible para seguir enfrentándonos a los desafíos ambientales y garantizar un futuro sostenible para el planeta.
Antropoceno, ¿vivimos en la era geológica marcada por la actividad humana?

Los expertos continúan un debate sobre cuándo fue el momento en el que la humanidad tomó el protagonismo, como ente transformador, frente a la naturaleza. Por lo pronto, la última era de la Tierra seguirá siendo el Holoceno y habrá que esperar diez años para saber si existe el Antropoceno.
Si algo sabemos seguro es que la actividad humana ha transformado radicalmente los ecosistemas. Un estudio de la Universidad de Bergen en Noruega sugiere, incluso, que el impacto humano tiene su origen mucho antes de la Revolución Industrial, concretamente hace entre 4600 y 2900 años. La contaminación de los océanos, la deforestación, la extinción de especies animales y el calentamiento global son algunas de las consecuencias de producir y consumir a costa de la naturaleza. Esto invita a reflexionar sobre si realmente la Tierra se encuentra en una nueva era geológica a la que, por todo esto, se podría (o no) denominar Antropoceno. Es decir, una era en la que la humanidad es la protagonista frente a la naturaleza.
Esta teoría sugiere que hemos dejado ya atrás el Holoceno, un periodo en el que las temperaturas se suavizaron y varios casquetes geológicos se separaron
Esta teoría sugiere que hemos dejado ya atrás el Holoceno, un término acuñado en 1867 por el geólogo Paul Gervais, que se refiere a un periodo de la Tierra en el que las temperaturas se hicieron más suaves y varios casquetes geológicos se separaron. Cabe destacar también que en esa era aumentó (por el mismo fenómeno de la elevación de la temperatura generalizada) el nivel de los océanos, y es el único periodo en el que han habitado los humanos.
Los datos señalan a un cambio sustancial en las condiciones del planeta debido a las decisiones y acciones humanas. En 2020, un estudio publicado en la revista científica Nature reveló que por primera vez en la historia del planeta la masa de todo aquello producido por la humanidad ya superaba en cantidad a la biomasa. Esto se puede ejemplificar con el dato de que el peso de toda la materia creada artificialmente en Nueva York equivale al de todos los peces del mundo. Además, en este estudio no se habían contabilizado las toneladas de basura. Sin embargo, lo que sí deja ver es que el peso de todos los plásticos del mundo ya duplica al de todos los animales del planeta.
El peso de todos los plásticos del mundo ya duplica al de todos los animales del planeta
Con esa información, no sorprende que varios científicos consideren la existencia de una nueva era para la Tierra. El químico holandés Paul Crutzen (ganador del Premio Nobel de Química en 1995) fue el primero en utilizar el concepto de Antropoceno. Hacia el año 2000, mientras se encontraba en una conferencia en la que otro académico se refería al Holoceno, él pensó que ese término quizá ya había quedado obsoleto y que lo correcto sería hablar de una nueva era en la que el protagonismo fuese para la humanidad como ente transformador de todo.
Una cuestión de tiempos
En marzo de este año, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés) rechazó la oficialidad del término Antropoceno, algo que ya había hecho en una votación anterior.
La propuesta fue hecha por un grupo de trabajo dedicado al estudio y análisis de este concepto, y que proponía como inicio de la era el año 1952. En esta fecha se comprobó que en los suelos de todo el mundo ya había residuos tóxicos de pruebas de bombas nucleares. Además, es la década en la que se considera que la humanidad dio un salto radical hacia la producción y el consumo para las masas. También fue cuando la tecnología comenzó una carrera en la que hasta la fecha no ha hecho más que acelerar, y donde el impacto de la humanidad sobre los ecosistemas a nivel global se hizo más evidente. Sin embargo, para la mayoría de expertos, esos motivos no son determinantes para inaugurar una nueva era.
El gran argumento en contra es la inexactitud de la fecha de inicio del supuesto Antropoceno. Los expertos no debaten si la actividad humana ha redefinido el entorno natural, el punto a discutir es cuándo nació realmente esa nueva era. Es cierto que en la década de los cincuenta los cambios fueron a gran escala, pero eso sería referirse solo a los tiempos recientes. En definitiva, el ser humano ha sido un ente transformador desde hace muchísimos siglos atrás.
De momento, habrá que esperar a una nueva propuesta, y con nuevos argumentos, para que el Antropoceno sea introducido en las aulas y los libros de texto. Aún así, ya es un término ampliamente extendido y de uso coloquial, a pesar de que el Holoceno siga siendo la era oficial.
Dora García: «Me imaginaba a los osos polares viendo los cruceros de turistas y pensando que el fin estaba cada vez más cerca»

Charlamos con la artista a propósito de la crisis climática, el impacto de la industria cinematográfica en el medioambiente y su primer largometraje, END (dos prólogos).
Cantaba Paco Ibáñez que «nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno». El arte como medio para denunciar las injusticias del mundo ha existido siempre, pero parece aún más necesario hoy, cuando la sobresaturación de contenidos en los medios hace que el foco se disuelva con más rapidez que nunca. La artista Dora García (Valladolid, 1965) se adentra en el terreno del cine en el largometraje END (dos prólogos), película en la que denuncia la situación climática en los polos. Charlamos con ella.
¿Por qué decides hacer el largometraje END (dos prólogos)?
Como respuesta a la invitación de CNIO arte, tras haber encontrado al científico David Bravo Nogués, macroecólogo, y haber decidido juntos que el mejor lugar para hablar de crisis climática y crisis de biodiversidad era el archipiélago noruego de Svalbard, el lugar habitado más al norte del planeta, y que se calienta siete veces más rápido que la media.
¿Te habías planteado antes utilizar el cine como medio para expresar tu preocupación ambiental? ¿Es tu primer proyecto de este tipo?
Yo no soy cineasta, sino artista plástica, y a veces utilizo el medio del cine digital. Tengo mi preocupación medioambiental de ciudadana y la he expresado de varios modos, por ejemplo, contribuyendo en Greenpeace y ahora en Ecologistas en Acción. Esto me parece más efectivo que hacer una película, francamente. Pero quise visitar ese lugar con David Bravo Nogués y el CNIO para aprender y para ofrecerle una plataforma de divulgación a David. Es mi primer proyecto de este tipo y también la primera vez que filmo paisaje.
La industria cinematográfica tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Crees que se están tomando las medidas necesarias para cambiarlo? ¿Qué piensas que debe mejorar?
En efecto, la industria cinematográfica tiene un impacto en el medio ambiente y lo tuvo también en nuestro viaje, ya que viajamos siete personas en avión a Svalbard. No hay otro modo de llegar y era por trabajo, pero el turismo es ahora la principal industria de Svalbard y constantemente llegan allí enormes cruceros que vienen de América y Asia. No creo que se esté haciendo prácticamente nada por reducir el impacto de la crisis climática. Un cierto avance es la conciencia de generaciones más jóvenes al respecto y, aunque no se está haciendo prácticamente nada, sí existe la conciencia de que hay que hacer algo y eso en sí es un avance. También quiero pensar que entre los jóvenes existe un rechazo al turismo masivo y al consumo de carne, lo que también es un avance.
El rodaje de la película se desarrolló en Noruega, donde el cambio climático se manifiesta con más rapidez que en el resto del planeta. ¿Era como te lo esperabas o hubo algo que te impactó?
Me había documentado mucho para hacer el trabajo, de modo que el paisaje era el que esperaba. Lo que sí me sorprendió e impactó fueron los inmensos cruceros de turistas que llegaban constantemente. Me imaginaba a los osos polares observando esas masas inmensas y pensando que el fin estaba cada vez más cerca.
¿Cuál es la lección que te llevas después de haber rodado esta película?
Que lo máximo que podemos esperar frente a la urgencia climática y de biodiversidad es poder adaptarnos para sobrevivir, aunque malamente. Nadie está haciendo lo necesario. También he aprendido que las guerras son, además de otras muchas cosas, agentes máximos de contaminación y calentamiento.
¿Crees que el cine es mejor que otros formatos para transmitir información y concienciar a propósito del cambio climático?
No, creo que la prensa y la información oral, pedagógica, en las escuelas y en las universidades son muy importantes también. Todos son buenos y necesarios.
¿Qué podéis hacer los artistas para luchar contra problemas como el cambio climático?
Evitar un modo de hacer cine extractivo y contaminante, como viajes constantes, rodajes que requieren mucho transporte de obras y personas… También decrecer la producción y convencer a los agentes con los que trabajamos (instituciones, galerías…) de que hagan.
La España vacía, clave para el reto climático

La migración del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo pasado conllevó un abandono de los territorios rurales, que son cruciales para mantener la biodiversidad y paliar el cambio climático.
En 1960, cerca de 13 millones de personas vivían en zonas rurales en España, casi la mitad de la población de aquel momento (43%). Siete décadas después, tan solo 9 millones, que representan únicamente el 19% de la población total, siguen viviendo en pueblos y pequeñas localidades. Este éxodo paulatino del campo a la ciudad en busca demejores oportunidades vitales, no solo ha llevado a un declive demográfico, sino también ha provocado un impacto significativo en el medio ambiente.
El abandono de las áreas rurales, la conocida como España vacía, concentra mayor población en las ciudades y al mismo tiempo aumenta la demanda de recursos y energía, lo que se traduce en un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor presión sobre los ecosistemas urbanos.
Los municipios rurales contribuyen en un 32,6% al cambio climático, mientras que en el entorno urbano esta cifra se dispara al 49,8%
Así, mientras los territorios de los municipios rurales contribuyen en un 32,6% al cambio climático, en el entorno urbano esta cifra se dispara al 49,8%, según datos del informe El papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad de la organización Greenpeace. El principal impacto proviene de la urbanización del terreno, del transporte y de los servicios y a la industria que tienen lugar en las ciudades.
Además, como puede verse en el gráfico, los municipios rurales contribuyen un 18% más a la conservación de la biodiversidad que los urbanos, por la mayor cantidad de vegetación que aportan a la atmósfera. Es decir, son fundamentales para absorber CO2, y ayudar a mitigar el cambio climático.
Según este informe de Greenpeace, el entorno rural ayuda a mantener 20 veces más la biodiversidad y acumula el 60% de humedales y lagos de España. Por eso, el abandono de las zonas rurales por las manos que las trabajan también perjudica a la conservación de la biodiversidad, tanto de fauna como de flora, ya que la falta de supervisión y cuidado de las tierras abandonadas conlleva la erosión de los suelos y aumenta el riesgo de incendios.
En ese sentido, Andalucía y Cataluña son las más perjudicadas, ya que registran la mayor erosión de suelos de los últimos 20 años, según el Inventario Nacional Erosión de Suelos, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para combatir las consecuencias en el medio ambiente que supone la despoblación, el pasado mes de noviembre, el Consejo de la Unión Europea adoptó varias medidas dentro del Plan de Acción Rural de la UE y el Pacto Rural, como un enfoque integrado de las medidas que aborde la coordinación, inversión, innovación y digitalización de estas zonas, así como una mayor sostenibilidad.
El entorno rural ayuda a mantener 20 veces más la biodiversidad y concentra el 60% de humedales y lagos de España
«Nuestras zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el latido de nuestra economía. La diversidad del paisaje, la cultura y el patrimonio son una de las características más importantes de Europa. Son una parte esencial de nuestra identidad y de nuestro potencial económico. Valoraremos y preservaremos nuestras zonas rurales, e invertiremos en su futuro», explicó en 2019 Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con motivo de la puesta en marcha del plan.
Wallace Smith Broecker, el padre del cambio climático
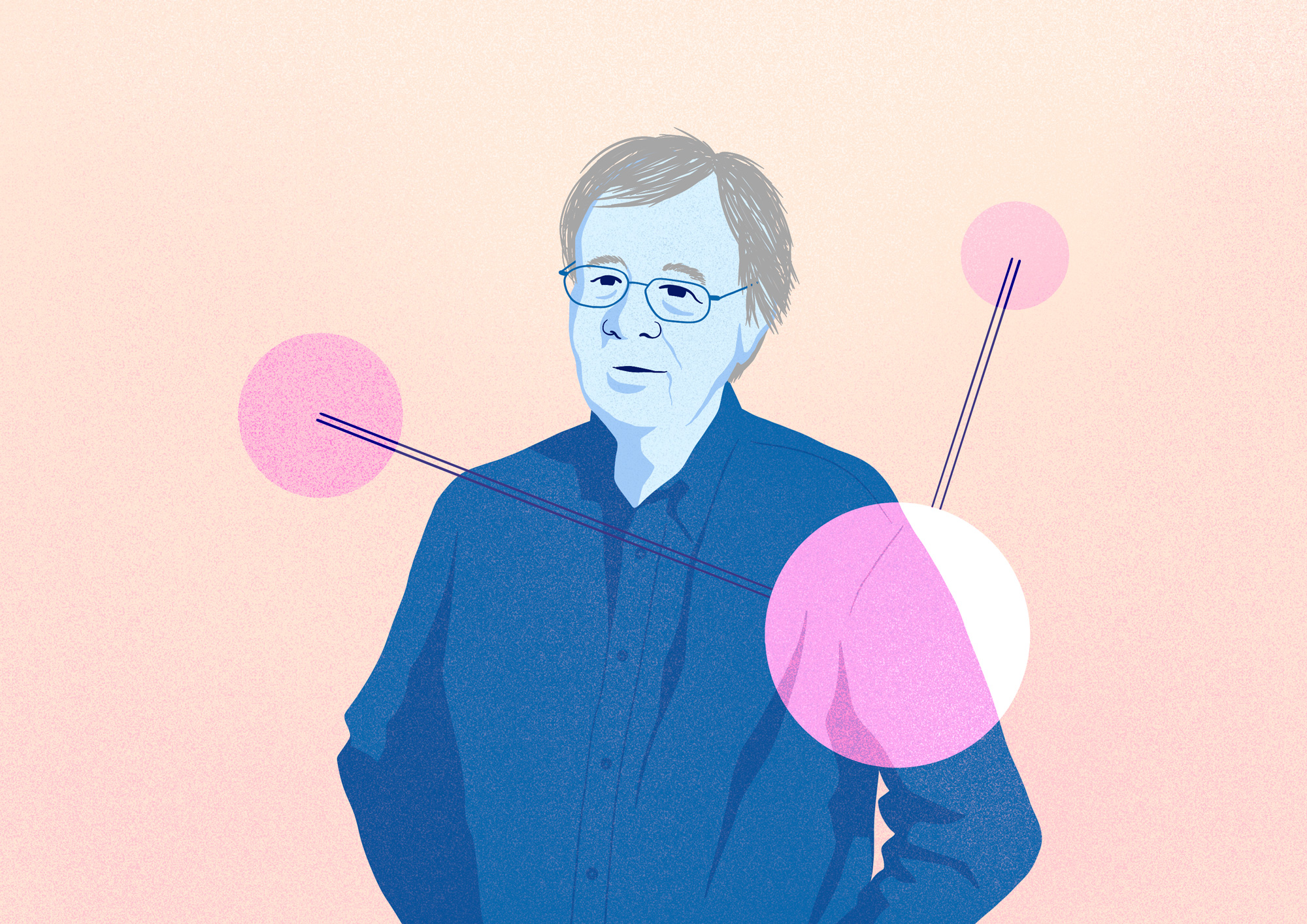
Conocido como el «padre del cambio climático», Wallace Broecker no solo destacó como científico, sino que también fue un visionario cuyas ideas y descubrimientos han dejado una gran huella en nuestra percepción del mundo.
Nacido en Chicago en 1931, Broecker destacó por su valentía al enfrentarse a la realidad de temas relacionados con el cambio climático, en una época en la que era poco menos que una preocupación secundaria. Fue quien introdujo el término «calentamiento global» en un artículo de la revista Science en 1975 titulado «Calentamiento global: ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado?», que arrojaba luz sobre el impacto devastador de las actividades humanas en el clima del planeta. Sus palabras conmocionaron al mundo y siguen generando debate entre expertos y sociedad civil.
Broecker introdujo el término «calentamiento global» en un artículo de la revista Science en 1975
Broecker fue uno de los primeros en proponer soluciones concretas para abordar el cambio climático. Sus investigaciones fueron fundamentales para comprender los mecanismos que regulan la temperatura de la Tierra y para concienciar al público sobre la importancia de abordar el calentamiento global. Durante sus estudios se dio cuenta de que el clima del planeta era capaz de cambiar de forma brusca en períodos muy cortos. Para combatir este fenómeno, propuso un «Plan B», que consistía en capturar el dióxido de carbono de las emisiones industriales y almacenarlo de forma segura bajo tierra. Esta idea revolucionaria proporcionó una vía prometedora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos del cambio climático.
No obstante, el legado de Broecker va mucho más allá, ya que fue de los primeros científicos en poner de relieve la importancia de la interacción de los océanos y la atmósfera en la regulación del clima a través del intercambio de CO2.
Su descubrimiento de la circulación termohalina, la «cinta transportadora oceánica», reveló un complejo sistema de corrientes que influye sobre la temperatura del aire y sobre los patrones de lluvia. Las corrientes marinas intervienen en la constitución del clima; el agua salada y fría del Atlántico Norte, al descender, permite crear una corriente desde América del Norte hasta Europa, consiguiendo que las aguas superiores sean cálidas y el clima europeo no sea perpetuamente frío. Es la corriente que distribuye el calor entre los océanos.
Broecker consideró esta cinta transportadora oceánica el punto débil del sistema climático, que podría cambiar de manera rápida e inexplicable. Este hallazgo no solo amplió el conocimiento sobre los océanos, sino también demostró la interconexión entre los sistemas terrestres y marinos en la regulación del clima global.
Wallace Broecker nos recuerda la importancia de la curiosidad, la valentía y la acción en la lucha contra el cambio climático
A lo largo de su carrera, recibió múltiples premios y reconocimientos por su destacada labor científica como el Premio Vetlesen (1987), la Medalla Nacional de Ciencia del Gobierno de Estados Unidos (1996), el Tyler Prize for Environmental Achievement (2002) y el Premio Crafoord (2006). Tres años después, en 2009, obtuvo el Premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de cambio climático, precisamente por su investigación en los océanos y el papel de estos en el calentamiento global.
Sus contribuciones siguen inspirando a científicos, líderes y ciudadanos de todo el mundo a tomar medidas para proteger el planeta. Broecker falleció en Nueva York en 2019 siendo doctor honoris causa, entre otras, de las Universidades de Cambridge, Oxford, Harvard o la Pennsylvania State.
¿Cuáles son los bulos más comunes sobre el cambio climático?

La era digital ha facilitado el intercambio de información sobre medio ambiente, pero también ha disparado la propagación de bulos, y en este contexto, debe ser prioritario aprender a discernir la realidad científica de la actitud conspiranoica.
El cambio climático es una de las primeras crisis globales que se viven, en buena parte, a través de las pantallas. Gracias a la digitalización, la información sobre la salud del planeta es más accesible que nunca, pero los bulos al respecto también se han multiplicado.
Un estudio de la revista Nature muestra que la desinformación sobre el cambio climático es más persuasiva incluso que los hechos científicos
Muchos usuarios difunden en redes sociales afirmaciones que son imprecisas, conspirativas o simplemente carentes de sentido.
Asimismo, un estudio reciente publicado en Nature Human Behavior muestra que la desinformación sobre el cambio climático es más persuasiva incluso que los hechos científicos. Pero, ¿cuáles son los ejemplos de bulos más comunes?
«El cambio climático es un ciclo natural de la Tierra»
Es verdad que nuestro planeta ha experimentado cambios climáticos a lo largo de su historia. Ahora bien, la situación actual es drásticamente diferente, y por eso la solución debería ser inmediata. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, han acelerado el ritmo del cambio climático a un grado sin precedentes. Durante los últimos años, los registros científicos confirman que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado significativamente desde la Revolución Industrial, y eso está contribuyendo al calentamiento global de forma que nos afecta (pero sobre todo nos afectará) enormemente.
«El agujero de la capa de ozono causa el cambio climático»
La degradación de la capa de ozono es un problema grave, indudablemente, pues en las últimas décadas ha habido una reducción significativa en la cantidad de ozono en la atmósfera, y eso ha llevado a un aumento de la radiación ultravioleta en ciertas regiones de la Tierra. Sin embargo, no es la principal causa del cambio climático.
El agujero de la capa de ozono no causa cambio climático: el ozono protege a la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol, pero no contribuye a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera
La capa de ozono «simplemente» protege la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol, mientras que el cambio climático sucede por la acumulación de gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono y el metano) en la atmósfera, que atrapan el calor y provocan un aumento de la temperatura global.
«El cambio climático está provocado voluntariamente mediante técnicas como los chemtrails»
El bulo de los chemtrails es una teoría de la conspiración que sostiene que las estelas de condensación dejadas por aviones contienen productos químicos dispersados por los gobiernos (u otras entidades) para propósitos oscuros, como el control del clima o la manipulación de la población. Esta teoría ha sido ampliamente desacreditada. Los singulares trazados en el cielo son simples nubes artificiales formadas por la condensación del vapor de agua en las estelas de los aviones a grandes altitudes, y están compuestas principalmente de agua y dióxido de carbono. No solo no hay evidencia que respalde la existencia de ningún rociado químico, sino que la logística necesaria para llevar a cabo tal operación sería tan inmensa que sería imposible de ocultar.
«El aumento en la cobertura de hielo en la Antártida refuta el cambio climático»
Esta afirmación tampoco es cierta. Aunque la cobertura de hielo puede fluctuar de un año a otro, debido a factores como la variabilidad del clima y las oscilaciones atmosféricas, los datos a largo plazo muestran una clarísima tendencia a la disminución de la masa de hielo en la región debido al calentamiento global. En este contexto, hay que distinguir la cobertura de hielo marino de la pérdida de hielo terrestre: por un lado, la primera alude a la capa helada que flota en el océano y puede experimentar variaciones estacionales; por otro lado, la segunda se refiere al derretimiento de los glaciares y los casquetes polares en tierra firme. Este segundo sí es un indicador mucho más fiable del impacto del cambio climático. Además, tiene consecuencias significativas, como el aumento del nivel del mar y la alteración de los ecosistemas del territorio afectado.
El agua hace su llamada de emergencia, ¿la hemos escuchado?
El informe sobre la gestión de la sequía en 2023, publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha revelado que el 14,6% del territorio español está en emergencia por escasez de agua. Un escenario complejo que obliga a trazar un plan de acción inmediato, colaborativo y veloz.
Cabo Ortegal, joya geológica reconocida por la UNESCO

Cabo Ortegal
Una zona costera en el noreste de La Coruña ha sido elegida como Geoparque Mundial de la UNESCO. Este paraíso gallego es un enclave de gran biodiversidad que cuenta con espacios naturales protegidos y endemismos animales y vegetales.
Marcando la frontera entre el mar Cantábrico y el Océano Atlántico, se encuentra el Cabo Ortegal. Este territorio se caracteriza por sus elevados acantilados, algunos de más de 600 metros de altura, y por sus inmediaciones están repletas de rías, islotes y calas. Pero, además de eso, el Cabo Ortegal esconde una riqueza geológica sin parangón, que lo ha llevado a ser declarado Geoparque Mundial de la UNESCO.
Cabo Ortegal forma parte de las comarcas de Ferrol y Ortegal, situadas en La Coruña, Galicia. Este accidente geográfico ha dado nombre a un nuevo Geoparque Mundial, título del que goza desde el 24 de mayo de 2023. Con una superficie total de 799,72 km² –de ellos, 168,72 km² de superficie marina– este enclave es ya una reconocida joya geológica. La belleza y singularidad de su paisaje son sin duda merecedores de ese galardón, pero su valor geológico va más allá: es un testimonio de la historia de la Tierra.
El Cabo Ortegal esconde una riqueza geológica sin parangón, con la que se ha ganado ser declarado Geoparque Mundial de la UNESCO
La teoría de la tectónica de placas explica la configuración y los movimientos de las mismas. Estas «piezas de puzzle» se desplazan sobre el manto terrestre, arrastradas por las corrientes de convección. El movimiento de estas placas ha hecho que, a lo largo de la historia de la Tierra, los continentes se hayan unido y separado varias veces. El último supercontinente que hubo en la Tierra se llamó Pangea. Se originó tras la colisión de dos continentes –Laurussia y Gondwana– hace unos 350 millones de años. Fue, precisamente, en esa colisión en la que afloraron las rocas que hoy forman el Geoparque de Cabo Ortegal. Por ello, proporciona algunas de las pruebas más completas de Europa sobre la colisión que creó Pangea.
El título de geoparque mundial de la UNESCO fue lanzado en 2015, y tiene como objetivo reconocer el patrimonio geológico de importancia internacional. Junto con Cabo Ortegal, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó la designación de 18 nuevos geoparques mundiales el año pasado. Actualmente, existen 195 geoparques repartidos en 48 países de todo el mundo. Estas áreas geográficas son únicas por la protección del legado geológico y promueven la educación y el desarrollo sostenible.
Los geoparques pretenden construir un puente entre el medio ambiente y la sociedad
Además, buscan construir un puente entre el medio ambiente y la sociedad. Tanto en Cabo Ortegal como en el resto de geoparques, el patrimonio geológico se funde con el patrimonio cultural, y también con el medioambiental. El geoparque gallego es un enclave con gran biodiversidad, que cuenta con espacios naturales protegidos y endemismos animales y vegetales.
Cabo Ortegal conservará esta designación durante un periodo de cuatro años, tras el cual tendrá que revalidar el correcto funcionamiento y la calidad del geoparque. Mientras tanto, su objetivo será honrar el pasado y guiar el presente y el futuro hacia un uso sostenible de nuestro entorno.
El aviso silencioso de la desaparición del Ártico

El efecto invernadero, causante del cambio climático, provoca que cada década se derrita un 12,2% de la superficie del hielo ártico, con nefastas consecuencias ambientales si no se toman medidas urgentes.
El cambio climático tiene múltiples consecuencias, pero de todas ellas hay una especialmente silenciosa: la desaparición del hielo polar. El derretimiento provocado por el calentamiento global provoca una pérdida del 12,2% de la extensión del Ártico cada década, según calcula la NASA, lo que repercute directamente en la estabilidad climática y ambiental del presente y el futuro cercano.
Desde que se empezaron a tomar imágenes por satélite del estado de los polos, en 1979, se puede constatar que el hielo no ha hecho más que reducirse año a año, aunque es en los últimos periodos cuando se están registrando las cifras mínimas históricas.
Desde 1985, el hielo de más de 4 años de formación ha pasado de suponer algo más del 30% a menos del 10%
Concretamente, el hielo ártico ha pasado de ocupar 16,91 millones de kilómetros cuadrados a finales de la década de los 70 a tan solo 4,79 en 2023. Su mínimo histórico se registró en 2021, con tan solo 3,79 millones de km2 durante el mes de septiembre, momento de referencia anual ya que es cuando el hielo alcanza su mínimo, coincidiendo con el final del verano en el hemisferio norte.
A este ritmo, las expectativas a futuro no son nada optimistas: se calcula que para 2050 hasta el 45% de la infraestructura existente en el Ártico estará en alto riesgo debido al deshielo. Otros estudios sitúan su completa desaparición en la década de 2030.
La extensión no es el único parámetro que permite medir la desaparición del Ártico; también la antigüedad del hielo que lo compone, cada vez más joven. Como puede verse en las imágenes debajo de estas líneas, apenas queda ya superficie con más de 4 años porque la gran mayoría se crea y desaparece en menos de un año. Desde 1985, el hielo más «veterano» ha pasado de representar algo más del 30% a menos del 10%.
La pérdida del Ártico tiene múltiples consecuencias, entre las que destacan la aceleración del cambio climático, el aumento del nivel del mar, los cambios en los patrones climáticos a nivel global o la pérdida de fauna y especies marinas.
Por eso, el World Economic Forum que tendrá lugar del 15 al 19 de enero ha fijado entre sus prioridades la transición hacia energías sostenibles, la adaptación a los cambios climáticos –algunos de ellos ya inevitables– y la mejora de la colaboración internacional para investigar, proteger el hábitat natural y reducir las emisiones que provocan el efecto invernadero y no han dejado de crecer en las últimas décadas.
Se calcula que para 2050, el 45% de su extensión estará en alto riesgo, aunque otros estudios apuntan a su completa desaparición
«La desaparición del hielo marino en la cima del mundo no solo sería una señal emblemática del colapso climático, sino que tendría consecuencias globales dañinas y peligrosas», explica Jonathan Bamber, profesor de Geografía Física de la Universidad de Bristol.