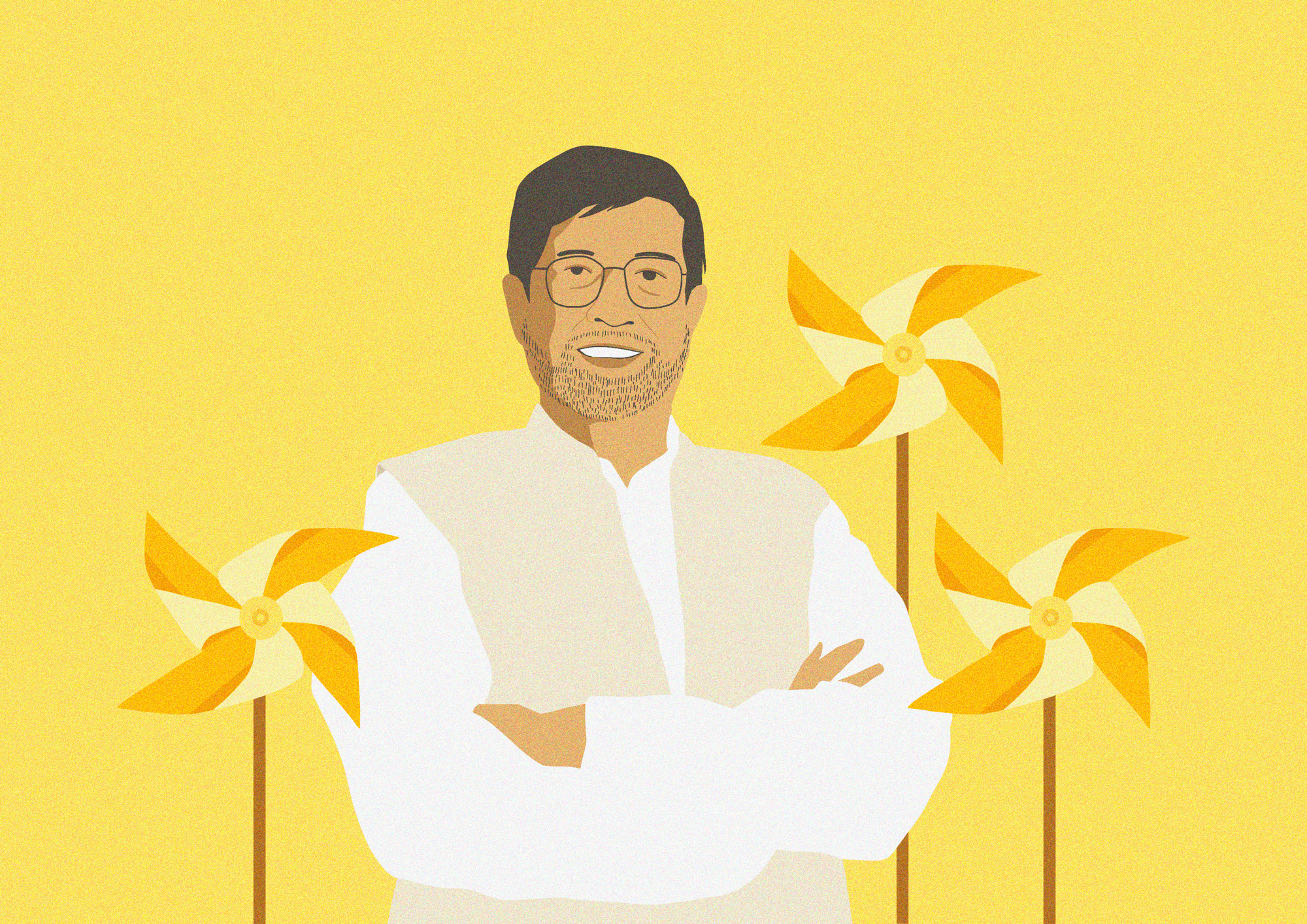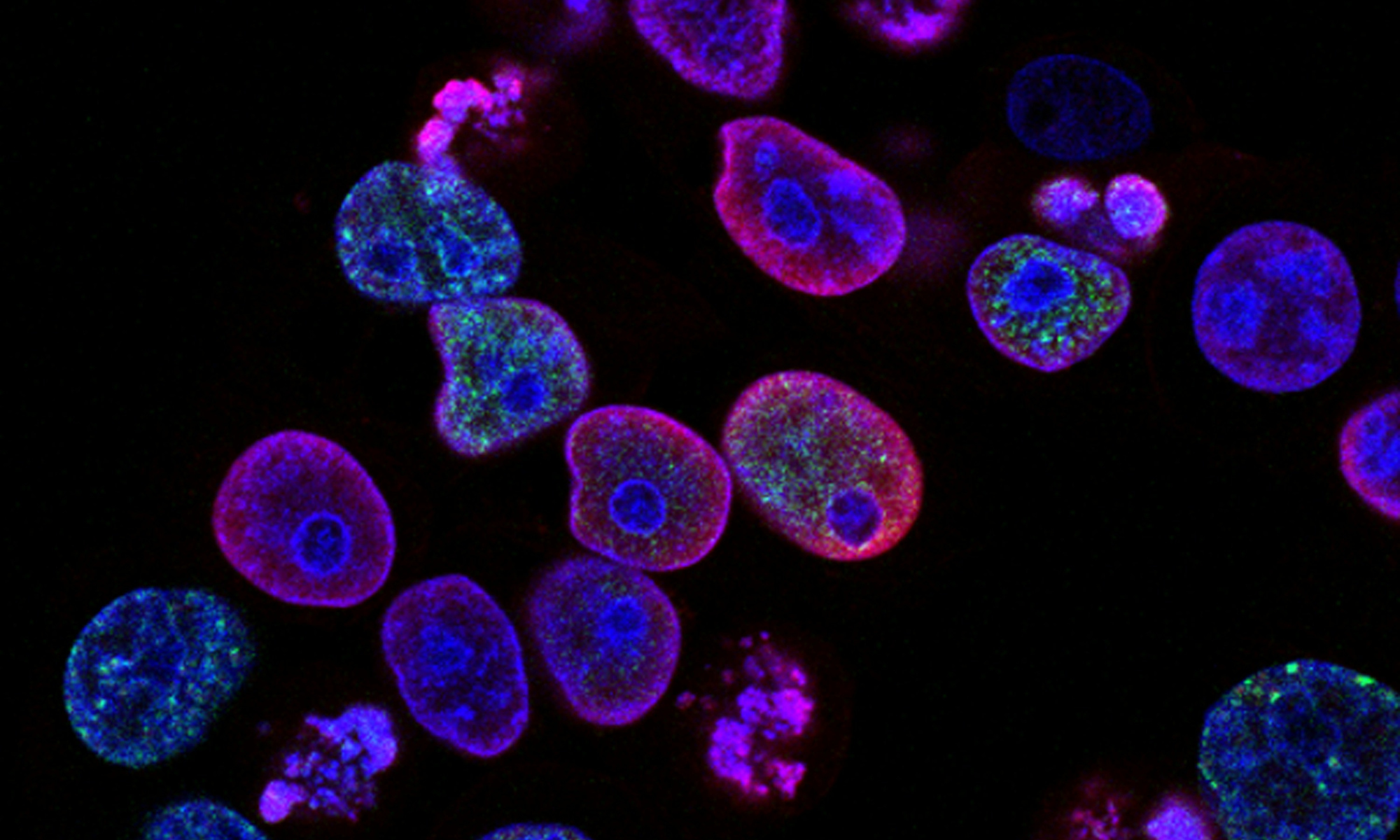En un mundo cada vez más digitalizado, la violencia de género se reinventa y plantea nuevos retos. Para entender mejor este problema, hablamos con Eleonora Esposito, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra especializada en violencia de género en la red. Como becaria Marie Skłodowska-Curie y como experta nacional destacada en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), Eleonora Esposito ha liderado diferentes proyectos de investigación sobre la ciberviolencia de género y, actualmente, también trabaja en la aplicación de la nueva Ley de Servicios Digitales en la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG Connect) de la Comisión Europea.
¿Cómo se traslada la violencia de género a las pantallas?
Antes se entendía internet como una esfera separada de la vida real, pero ahora comprendemos que todo lo digital está totalmente involucrado en nuestra vida. Desde el EIGE, hemos utilizado mucho el término continuum de violencia. Fue acuñado por la académica feminista Liz Kelly en los años 80 para explicar cómo la violencia podía ser vivida de muchas formas y de manera simultánea. Dentro de un contexto de violencia, puedes ser víctima de violencia psicológica, violencia económica, sexual…
Con la violencia digital, el término continuum de violencia resulta aún más útil porque nos permite incluir y mapear diferentes formas de violencia más allá de la física, e identificar una raíz común de género entre ellas.
¿Este continuum de violencia se refleja en la posibilidad de que la violencia virtual se traduzca en agresiones físicas?
Es un predictor de exposición a la violencia, pero es difícil entender cuándo la violencia empieza en el mundo digital y continúa en el mundo físico y viceversa, u ocurre en las dos esferas a la vez. Hay una relación muy osmótica entre estos dos mundos, especialmente si el agresor es alguien conocido y cercano a la víctima. Si este ejerce violencia en la red, es muy probable que también ejerza formas de violencia física o sexual.
Sin embargo, con la llegada de internet surge otra cuestión. Desde siempre los agresores habían sido personas conocidas por la víctima, pero el problema con la violencia digital es que los perpetradores pueden ser anónimos y no conocerla, lo que supone un nuevo desafío.
Esta violencia digital anónima, ¿es un tipo de violencia más grupal?
Sí, tenemos el problema de los grupos de hombres unidos por la misoginia, como los incels, que forman parte de esta manosfera. Pero, además, hay otro problema en internet. Aunque no formes parte de esos grupos misóginos, hay una tendencia a la imitación, llamada también memética. Alguien crea un meme de humor sexista y, de repente, se crean alternativas «divertidas» sobre el tema y todo el mundo contribuye a esa discusión colectiva. Es un fenómeno que reproduce y amplifica la violencia simbólica contra las mujeres. Pensamos que no estamos haciendo daño a nadie, nos cuesta reconocer la humanidad de las personas con las que estamos interactuando virtualmente. Creemos que al ser internet no habrá consecuencias.
¿Cuáles son las formas de violencia de género digital más frecuentes?
Las más frecuentes son el ciberacoso y el ciberacecho. Aunque es difícil distinguirlas, en el EIGE hicimos una diferenciación basada en la cantidad y calidad de interacciones violentas. El acoso sería una forma más grave. Se trata de episodios que, vistos de una manera aislada, quizás no parecen tan serios, pero la repetición constante, obsesiva y maliciosa de actos violentos hace que la víctima sienta que su vida está en peligro.
La violencia basada en la imagen también es muy frecuente. A veces, se la llama «porno venganza», pero es un término erróneo. Por un lado, la motivación principal es hacer daño, no la venganza. Por otro lado, no es material pornográfico, que presupone un consentimiento que aquí no hay. Por eso, hablamos de abuso sexual basado en la imagen, de material sexual no consentido.
Tenemos también un problema con los deepfakes, materiales creados con Photoshop o con inteligencia artificial, pero que parecen reales.
¿Cómo se integra la perspectiva de género en la Ley de Servicios Digitales?
Esta ley tiene una perspectiva de género muy fuerte. En primer lugar, identifica cuatro macroáreas de riesgo: para los derechos fundamentales; para los procesos democráticos, el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad pública; los asociados a la difusión de contenidos ilícitos y otros tipos de usos indebidos y para nuestra salud física y mental.
En esta ley el riesgo se valora desde una perspectiva interseccional. Se reconoce que, como todas las personas no somos iguales en el mundo físico, tampoco lo somos en el mundo digital. Nuestro sexo, nuestra edad, nuestra etnia e, incluso, nuestro idioma hace que no seamos iguales. Por ejemplo, ¿cuántas cosas están escritas solo en inglés en internet? Si no sabes inglés, ¿cuánto te pierdes? Esto tiene un impacto enorme sobre nuestra experiencia. Debemos abordar la violencia digital desde este enfoque, solo así podemos proteger a todo el mundo en internet.
«En la violencia hacia las mujeres con exposición pública, la imagen es muy importante. El discurso de odio basado en el género se muestra en los abusos sexuales basados en la imagen y en los deepfakes»
¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la violencia de género? ¿Se puede borrar el daño digital de esa violencia?
Ahora, por fin, hemos llegado a un acuerdo sobre la nueva Directiva sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Es una celebración a medias porque, al final, no se ha incluido, por ejemplo, el crimen de violación. Sin embargo, es un gran logro que se criminalicen cuatro formas de violencia: el ciberacoso, el ciberacecho, el abuso sexual basado en la imagen y el discurso de odio basado en el género. El texto también reconoce el impacto que pueden hacer los deepfakes.
Además, se está hablando de esto en el contexto de la Ley de Servicios Digitales y en el de la Ley sobre Inteligencia Artificial. Ahora, en todas las plataformas debe indicarse si una imagen o un vídeo ha sido generado por inteligencia artificial. Esto es algo que puede cambiar un poco las cosas.
¿Qué dificultades existen para implementar todas estas medidas a nivel europeo?
Tenemos 27 modelos legislativos, 24 idiomas, definiciones distintas, que también se utilizan para fines estadísticos y recopilaciones de datos que muchas veces no son comparables entre sí. Existen dificultades, pero también oportunidades. Con la Directiva europea sobre la lucha contra la violencia machista y doméstica, por fin tenemos un instrumento para perseguir estas cuatro formas de violencia de género digital que ya son consideradas eurocrímenes.
Además, la Ley de Servicios Digitales es un reglamento activo en todos los países desde 2022. Esta ley explica que todo lo que es ilegal en los estados europeos en el mundo físico, también es ilegal en el mundo digital. La Ley de Servicios Digitales y la Directiva se refuerzan una a la otra y ofrecen nuevos instrumentos para luchar contra la violencia contra las mujeres.
También, tras diez años, en 2024 va a salir la nueva encuesta de Eurostat sobre violencia de género, hecha gracias a la ayuda de la Agencia de los Derechos Fundamentales y el EIGE. Vamos a poder comparar los datos con los de 2014 y esta encuesta va a contribuir al desarrollo de políticas más actualizadas contras las nuevas formas de violencia de género. Aunque los problemas de falta de armonización existen, quizás, por primera vez, tenemos herramientas para superarla.
«Se tiene que ayudar más a que las mujeres se sientan cómodas e iguales en el mundo digital porque también tiene un impacto sobre su vida profesional y económica»
¿Cómo puede saber una mujer que está sufriendo violencia de género digital? ¿Qué consejos le darías?
Las asociaciones de mujeres , a pesar de la falta de financiación, siguen siendo la ayuda más grande que existe. También la Guardia Civil y la Policía se están poniendo al día. Saben que necesitan herramientas para detectar y reconocer este tipo de problemas y poder ayudar de una forma efectiva a las víctimas. Por otro lado, todos los consejos sobre el control como forma de violencia siguen siendo válidos. Si tu pareja tiene tu contraseña, te pide tu geolocalización o que le envíes fotos para saber dónde y con quién estás, hay una voluntad de control.
También nos estamos encontrando con el problema de las aplicaciones spyware y stalkerware, que sirven para stalkear a las víctimas. Por eso, cuando una pareja controladora regala un móvil, hay que revisar que no tenga instalada ninguna aplicación de este tipo. Aunque no se ven, se pueden descargar herramientas para detectarlas.
Para las víctimas que no conocen a sus perpetradores es más difícil. La solución que encuentran muchas mujeres es dejar de utilizar una plataforma. El hecho de que las niñas y chicas jóvenes no se sienten seguras frente a un ordenador tiene un impacto en sus oportunidades y posibilidades de futuro. Se tiene que ayudar a que se sientan cómodas e iguales en el mundo digital, porque también tiene un impacto sobre su vida profesional y económica.