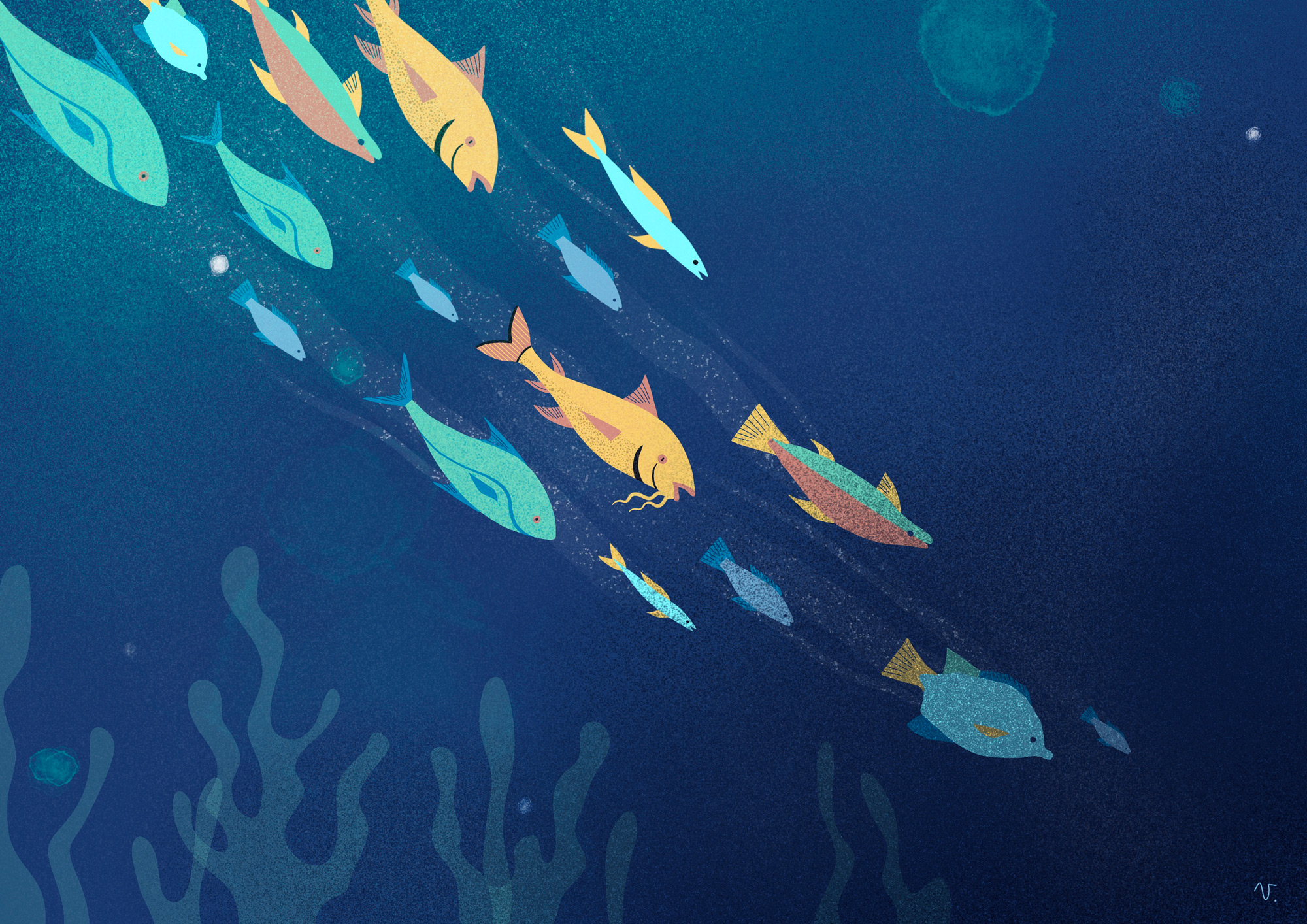El declive de la biodiversidad es más pronunciado hoy que en cualquier otra época de la historia. Sobrepasar el calentamiento global de 1,5 °C tendrá consecuencias irreversibles y solo la descarbonización puede frenar una potencial catástrofe.
Más de 60 jefes de Estado y unas 1.000 empresas de todo el mundo se congregaron en la edición número 54 del Foro Económico de Davos. Su eje transversal se basó en reconstruir una confianza fragmentada a nivel global y cuyo refuerzo es clave para tejer puentes políticos y sociales que nos ayuden a superar los crecientes desafíos que nos acechan. Uno de ellos es la acelerada pérdida de biodiversidad, clave para el equilibrio ecológico en todo el planeta. Según el informe Global Risk Report, publicado por el Foro Económico Mundial el año pasado, la pérdida acelerada de la biodiversidad es una de las principales preocupaciones mundiales tanto a corto como a largo plazo.
Durante el Foro Económico de Davos se instó a crear una red para movilizar la inversión en energía limpia en el Sur Global
El declive de la biodiversidad es más pronunciado hoy que en cualquier otra época de la historia. La cadena de reacciones negativas provocadas por la intervención humana ha impactado sobre un equilibrio delicado y perfecto de la naturaleza con preocupantes consecuencias para el futuro. Así, el informe cita la severidad de este problema en la cuarta posición en la última década. «Dado que más de la mitad de la producción económica está estimada a ser entre moderadamente y muy dependiente de la naturaleza, el colapso de los ecosistemas tendrá consecuencias sociales y económicas de alto alcance», sostiene el documento. En ese sentido, las enfermedades zoonóticas, la disminución del resentimiento de los cultivos y su valor nutricional, el creciente estrés hídrico —potencial causa de conflictos violentos—, la pérdida de vidas dependientes de los sistemas alimentarios y los sistemas naturales como la polinización, además de las inundaciones, las subidas del nivel del mar y la erosión y degradación de los sistemas de protección contra inundaciones como praderas marinas y manglares, además de la degradación de los medios marinos, son apenas algunos de los problemas que ya se están desencadenando.
Es crucial comprender la relación directa entre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Ahora, más que nunca, es fundamental frenar el colapso ecológico alcanzando las emisiones netas cero. No alcanzar esta meta de sobrepasar el calentamiento global de 1,5 °C tendrá devastadoras consecuencias: el impacto continuado de desastres naturales, los cambios en la temperatura global y los cambios en las precipitaciones se convertirán en la causa dominante de la pérdida de biodiversidad. «Sin medidas políticas significativas o inversiones, las complejas relaciones entre la mitigación del cambio climático, la inseguridad alimentaria y la degradación de la biodiversidad acelerarán el colapso del ecosistema», sentencia el informe.
Más de 100 empresas se comprometieron a restaurar, conservar y cultivar 12.000 millones de árboles
Así, la reconstrucción de la confianza entre todos los agentes es la base para tomar medidas serias «a tiro hecho». En ese sentido, la élite económica mundial alcanzó algunas conclusiones para el planeta. La plataforma Trillion Trees anunció que más de 100 empresas se comprometieron a restaurar, conservar y cultivar 12.000 millones de árboles.
También, entre los acuerdos alcanzados se instó a crear una red para movilizar la inversión en energía limpia en el Sur Global, con el fin de desbloquear tres billones de dólares de aquí a 2030 necesarios para la transición energética. Así, la denominada Red para Movilizar Inversiones en Energía Limpia para el Sur Global es una alianza creada en el marco del Foro Económico de Davos, formada por más de 20 directores generales y líderes de los gobiernos de Colombia, Egipto, India, Japón, Malasia, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, Kenia y Sudáfrica. La red proporcionará un espacio de colaboración para que sus miembros aceleren las soluciones de capital en energías renovables.
En esa misma línea, también se anunciaron nuevos compromisos para desbloquear miles de millones de dólares destinados a financiar soluciones para el clima y la naturaleza a través de la iniciativa Giving to Amplify Earth Action (GAEA). GAEA también ha incorporado un nuevo Acelerador de Grandes Apuestas, cuyo fin es amplificar y acelerar las asociaciones público-privadas filantrópicas e innovadoras a nivel mundial para poder alcanzar las emisiones netas cero, revertir la pérdida de biodiversidad y preservar la naturaleza.